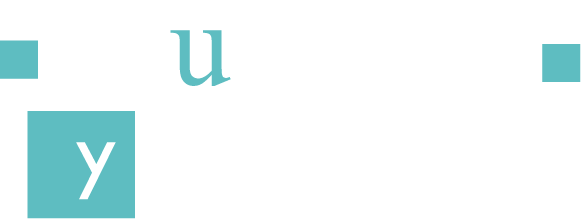Educación comunitaria y etnobotánica: raíces del saber desde un enfoque ambiental Community Education and Ethnobotany: Roots of Knowledge from An Environmental Approach
Contenido principal del artículo
Resumen
A lo largo del tiempo, las comunidades han desarrollado costumbres propias para relacionarse con su entorno natural, establecidas en sus saberes y experiencias. Estos conocimientos, especialmente la relación ser humano-planta, abarcan múltiples usos, como el medicinal o nutricional que han sido construidos mediante procesos educativos intergeneracionales. Sin embargo, en la sociedad contemporánea estos saberes han experimentado una reducción o fragmentación evidenciada en el acercamiento y la interacción de las comunidades con su entorno natural. Por lo tanto, el artículo tiene como objetivo reconocer los saberes etnobotánicos de una comunidad campesina, desde un enfoque ambiental, para fortalecer la percepción de los escenarios de educación comunitaria. El estudio se lleva a cabo mediante investigación cualitativa con algunos aspectos cuantitativos, en IV fases metodológicas: lectura del contexto, caracterización social, diseño, aplicación y análisis de instrumentos de recolección de información. Durante el proceso se logró establecer, que el reconocimiento de los saberes etnobotánicos constituye parte importante en la construcción y formación de la comunidad desde el diálogo e intercambio de saberes tradicionales. Asimismo, fortalece la percepción de la educación comunitaria, proporcionando bases sólidas para repensarse mecanismos de resistencia y empoderamiento de la comunidad, al valorar su conocimiento como formación vivencial y local, y respondiendo a los desafíos y retos actuales. En los aspectos cuantitativos se encontraron 191 especies de plantas, se distribuyeron en 6 usos etnobotánicos: terapéutico, nutricional, ornamental, estético, artesanal y espiritual, permitiendo entender las dinámicas entre la comunidad campesina y las plantas, en un marco contextual en estos escenarios de educación comunitaria.
Over time, communities have developed their own customs for relating to their natural environment, based on their knowledge and experiences. This knowledge, especially in the human-plant relationship, includes multiple uses, such as medicinal or nutritional uses, which have been built through intergenerational educational processes. However, in contemporary society, this knowledge has experienced a reduction or fragmentation evidenced in the approach and interaction with communities and their natural environment. Therefore, this article aims to recognize the ethnobotanical knowledge of a peasant community from an environmental approach to strengthen the perception of Community Education scenarios. The study is carried out through qualitative research with some quantitative aspects through IV methodological phases: reading of the context, social characterization, design, application and analysis of data collection instruments. During the process, it was established that the recognition of ethnobotanical knowledge constitutes an important part in the construction and formation of the community based on dialogue and exchange of traditional knowledge. Likewise, it strengthens the perception of Community Education providing solid bases to rethink mechanisms of resistance and empowerment of the community by valuing its knowledge as experiential and local training that responds to current challenges. In the quantitative aspects, 191 species of plants were found distributed in 6 ethnobotanical uses: therapeutic, nutritional, ornamental, aesthetic, handicraft and spiritual, allowing to understand the dynamics between the peasant community and plants in a contextual framework in these community education scenarios.
ethnobotany, community education, traditional knowledge, farming community
Recibido: 20 de febrero de 2024; Aceptado: 23 de mayo de 2024
Resumen
A lo largo del tiempo, las comunidades han desarrollado costumbres propias para relacionarse con su entorno natural, establecidas en sus saberes y experiencias. Estos conocimientos, especialmente la relación ser humano-planta, abarcan múltiples usos, como el medicinal o nutricional que han sido construidos mediante procesos educativos intergeneracionales. Sin embargo, en la sociedad contemporánea estos saberes han experimentado una reducción o fragmentación evidenciada en el acercamiento y la interacción de las comunidades con su entorno natural. Por lo tanto, el artículo tiene como objetivo reconocer los saberes etnobotánicos de una comunidad campesina, desde un enfoque ambiental, para fortalecer la percepción de los escenarios de educación comunitaria. El estudio se lleva a cabo mediante investigación cualitativa con algunos aspectos cuantitativos, en IV fases metodológicas: lectura del contexto, caracterización social, diseño, aplicación y análisis de instrumentos de recolección de información. Durante el proceso se logró establecer, que el reconocimiento de los saberes etnobotánicos constituye parte importante en la construcción y formación de la comunidad desde el diálogo e intercambio de saberes tradicionales. Asimismo, fortalece la percepción de la educación comunitaria, proporcionando bases sólidas para repensarse mecanismos de resistencia y empoderamiento de la comunidad, al valorar su conocimiento como formación vivencial y local, y respondiendo a los desafíos y retos actuales. En los aspectos cuantitativos se encontraron 191 especies de plantas, se distribuyeron en seis usos etnobotánicos: terapéutico, nutricional, ornamental, estético, artesanal y espiritual, permitiendo entender las dinámicas entre la comunidad campesina y las plantas, en un marco contextual en estos escenarios de educación comunitaria.
Palabras clave:
etnobotánica, educación comunitaria, saberes tradicionales, comunidad campesina.Abstract
Over time, communities have developed their own customs for relating to their natural environment, based on their knowledge and experiences. This knowledge, especially in the human-plant relationship, includes multiple uses, such as medicinal or nutritional uses, which have been built through intergenerational educational processes. However, in contemporary society, this knowledge has experienced a reduction or fragmentation evidenced in the approach and interaction with communities and their natural environment. Therefore, this article aims to recognize the ethnobotanical knowledge of a peasant community from an environmental approach to strengthen the perception of Community Education scenarios. The study is carried out through qualitative research with some quantitative aspects through IV methodological phases: reading of the context, social characterization, design, application and analysis of data collection instruments. During the process, it was established that the recognition of ethnobotanical knowledge constitutes an important part in the construction and formation of the community based on dialogue and exchange of traditional knowledge. Likewise, it strengthens the perception of Community Education providing solid bases to rethink mechanisms of resistance and empowerment of the community by valuing its knowledge as experiential and local training that responds to current challenges. In the quantitative aspects, 191 species of plants were found distributed in 6 ethnobotanical uses: therapeutic, nutritional, ornamental, aesthetic, handicraft and spiritual, allowing to understand the dynamics between the peasant community and plants in a contextual framework in these community education scenarios.
Keywords:
ethnobotany, community education, traditional knowledge, farming community.Introducción
En el entretejido de las relaciones dinámicas que se contemplan en el ámbito educativo contemporáneo, es preciso cuestionarse acerca de cómo se han proyectado los distintos escenarios de la educación y la sociedad, esta pregunta abarca diversas perspectivas permitiendo analizar aquellos aspectos en los que se ha movilizado el sistema educativo, un entorno cambiante, heterogéneo y, en ocasiones, limitado, debido a que se desconoce parte importante de las experiencias y vivencias con relación a la tradición oral, cultural, social y natural en la que convivían los sabedores, abuelos, padres, madres o hijos de las comunidades (Díaz y Andrés, 1997); lo cual ha generado un escaso reconocimiento social y cultural de estos saberes en la cotidianidad (Quilaqueo et al., 2014).
De esta manera, a partir de una retrospectiva histórica, el sistema de organización moderno ha intentado minorizar estos saberes locales, al incidir en la reducción de procesos socioculturales de las comunidades locales, campesinas, indígenas y demás, quienes conservan costumbres y tradiciones propias, así como lo resalta Arenas y del Cairo (2009) , la modernidad ha marginado los conocimientos y las experiencias locales en la escuela y la sociedad, intentando promover estándares globalistas que fragmentan el conocimiento, estimulando erróneamente la idea de la escuela como una unidad estática, única portadora del conocimiento, olvidando aquellos que con sus vivencias y experiencias han forjado modos de vida particulares y colectivos.
De tal modo, una de las maneras en las que se ha observado lo manifestado, ha sido en los procesos de acercamiento con las comunidades, donde se ha reducido el reconocimiento de sus saberes y la importancia de las relaciones establecidas con la naturaleza, implicando una desconexión importante con el entorno. Un ejemplo se presencia en la relación ser humano-planta, en la cual las comunidades han aprendido acerca de la utilidad de los elementos naturales para satisfacer sus necesidades como, “alimentarse, curar las diferentes dolencias más comunes en cada región, vestirse, dar cobijo y calor o procesar alimentos entre otras” (Sánchez y Torres, 2020, p. 158).
De esta manera, es necesario insistir en la identificación de la multiplicidad de formas en la que se proyecta la educación, la cual se construye en escenarios formales, no formales e informales, estos últimos se promueven desde el saber propio y las experiencias individuales o colectivas de las comunidades “cuyas construcciones son elaboradas desde las márgenes del discurso hegemónico sobre la sociedad y la educación” (Mejía, 2011, p. 10). Por lo tanto, urge construir nuevas propuestas que diversifiquen las formas de referirse a lo educativo, a través de la necesidad de escribir un nuevo párrafo en la historia, dirigido hacia un proceso que resignifique la importancia del diálogo de saberes y la “negociación cultural” en toda acción educativa (Mejía, 2011).
Derivado de lo anterior, el escaso reconocimiento de los saberes etnobotánicos, como producto de la minimización de los saberes frente al uso de las plantas, se ha evidenciado en los procesos de indagación y acercamiento a las comunidades campesinas como en la vereda Tierra de González, de Moniquirá, Boyacá, en Colombia, donde a través de la lectura de contexto y observación participante se demostró que se desconoce parte importante de los componentes de participación, del intercambio de saberes, las costumbres y el uso de las plantas que otorgaban los antepasados o sabedores de este colectivo en específico. En consecuencia, surge la pregunta de investigación: ¿De qué manera el reconocimiento de los saberes etnobotánicos en la comunidad campesina de la vereda Tierra de González, del municipio de Moniquirá, fortalece la percepción de la educación comunitaria?
De esta manera, el presente artículo tiene como objetivo reconocer los usos etnobotánicos de una comunidad campesina, desde un enfoque ambiental, para fortalecer la percepción de la educación comunitaria de los habitantes de la vereda Tierra de González, de Moniquirá, a través de la categorización de los saberes etnobotánicos y los procesos de diálogo de saberes frente a las relaciones establecidas desde aspectos intergeneracionales con las plantas.
Referentes teóricos
Etnobotánica
La Etnobotánica es considerada como el estudio de saberes tradicionales con relación a la utilidad que los seres humanos han proporcionado a los elementos vegetales como las plantas, donde se aborda la interacción de las sociedades humanas pasadas y presentes frente al uso de las plantas, que a lo largo del tiempo se han consolidado en las culturas, manifestándose en la realidad del contexto de las comunidades (Araújo y Lima, 2019). Es posible afirmar que la Etnobotánica se aborda en diversos ámbitos disciplinares tales como la Botánica, la Química, la Agronomía, la Ecología, la Sociología, la Biología y la Etnología, entre otras áreas del conocimiento.
Educación comunitaria
Sumado a lo anterior, los saberes etnobotánicos constituyen un fundamento sólido en la educación comunitaria, que desde una mirada crítica puede ser definida como un constructo decolonial y liberador, una alternativa altamente sociocrítica al modelo educativo formal desarrollado por los gobiernos como el único camino estándar que un educando debe seguir para educarse, impidiendo otras formas de aprender y de percibir el mundo. Por lo anterior, se comprende que el conocimiento no puede ser solo adquirido en las aulas sino también a partir de la convivencia, la experiencia y el entorno, dando paso a la educación comunitaria que consiste en la enseñanza-aprendizaje dirigida por valores, actitudes, aptitudes y conocimientos prácticos aprendidos de generación en generación (Huanacuni Mamani, 2015).
Comunidades campesinas
De esta manera, los escenarios comunitarios en las comunidades campesinas han instaurado bases sólidas expresadas desde las experiencias y vivencias frente a su relación con el entorno, la identidad del territorio y los procesos educativos en los que se manifiestan las construcciones culturales desde la autonomía del saber y conocimiento, así lo afirma Díaz et al. (2004) , “un carácter intercultural, funcional, sistemático e innovador, en cuyo proceso lo simbólico y lo ritual están presenten de modo inherente” (p. 2).
En la actualidad la trascendencia de la sabiduría campesina expresada en sus prácticas cotidianas debe insistir en crear un panorama integrador e institucional que permita reconocer la importancia de dichas prácticas para revalorizar, reconstruir y resignificar integralmente los procesos instruidos por los actores sociales en las comunidades dentro del panorama de la educación.
Enfoque Ambiental
El enfoque ambiental es un constructo sistémico o conjunto de elementos complejos interactuantes (Domínguez y López, 2017), entendidos desde las relaciones e interacciones establecidas en el sistema natural y social, mediadas a través del sistema cultural a partir de los contextos particulares hasta colectivos, siendo importante incidir en el pensamiento sistémico para abordar las problemáticas reales y actuales de la sociedad, entendiendo así las formas de interdependencia con el entorno mediante el análisis reflexivo, crítico y la participación ciudadana (Torres, 1996).
Metodología
Se estableció una investigación de tipo cualitativo, siguiendo lo inferido por Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018) , un estudio de estas características pretende comprender las dimensiones o problemáticas, describiendo, analizando y explorando desde los colectivos la relación con su contexto dentro de las manifestaciones simbólicas, verbales, audiovisuales o narrativas.
De esta manera, la presente investigación se fundamenta desde lo cualitativo debido a que permite comprender diversos fenómenos en la perspectiva de las vivencias y experiencias de la comunidad campesina a través de las relaciones del enfoque ambiental (naturaleza, sociedad y cultura), donde el rol como investigador se traduce en recopilar las percepciones, significados y saberes etnobotánicos de la comunidad campesina.
Figura 1: Mapa vereda Tierra de González de Moniquirá
Moniquirá, es un municipio conocido como “la ciudad dulce de Colombia”, se encuentra situada a 1.700 msnm, en el nororiente del departamento de Boyacá, cuenta con una extensión de 220 kilómetros cuadrados y un total de 20.500 habitantes aproximadamente, siendo el 60 % de la población de la zona rural y, el 40 %, de la zona urbana.
En el municipio de Moniquirá se encuentran 32 veredas; a 1,5 km del casco urbano se aprecia la vereda Tierra de González (Alcaldía Municipal de Moniquirá Boyacá, 2004), siendo esta una zona de influencia del Parque Natural Regional Serranía El Peligro (Villegas, 2022), un sitio donde se evidencia la identidad ambiental frente a diversos procesos socioculturales y naturales que se han establecido allí. De esta manera, considerando lo mencionado, se selecciona a la comunidad de la Vereda Tierra de González para el desarrollo del presente estudio.
Con relación a la selección de la muestra, se consideró la información poblacional de la vereda, consignada en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, donde se reporta una población de 320 habitantes aproximadamente (Alcaldía Municipal de Moniquirá, Boyacá, 2004). Cabe resaltar que se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. En consecuencia, se seleccionó una muestra de 60 habitantes, mayores de 20 años.
Fases metodológicas
Fase I: Lectura del context
Se realizaron tres visitas a la vereda Tierra de González, de Moniquirá, analizando los factores naturales, sociales y culturales desde un enfoque ambiental de la comunidad campesina.
Fase II. Caracterización social
Se diseñó una entrevista semiestructurada, estableciendo parámetros como: lugar de nacimiento, actividad económica principal, uso y relación con las plantas, aprendizaje y enseñanza en torno a la utilidad de las plantas, entre otros.
Fase III. Diseño y aplicación de un instrument
A partir de la caracterización social, se logró establecer 6 categorías o usos etnobotánicos. Se diseñó una entrevista semiestructurada con el objetivo de reconocer los usos etnobotánicos de los habitantes, referidos a las categorías obtenidas.
IV. Análisis de la información recolectada
Con base en la información recolectada, se realizó la categorización de los usos etnobotánicos, con lo cual fue posible reflexionar acerca del reconocimiento de los saberes etnobotánicos y la educación comunitaria de los campesinos; se utilizaron parámetros cualitativos y referentes teóricos. Posteriormente, en los aspectos cuantitativos, se llevó a cabo una estadística básica.
Consideraciones éticas
La presente investigación se rige mediante la ley 1266 de 2008, “LEY DE HABEAS DATA”, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y al Decreto 1377 de 2013 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 y la ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor. Por lo tanto, se garantizó anonimidad y los participantes del estudio respondieron de forma voluntaria.
Resultados y discusión
Particularmente, se realizaron tres visitas de observación participante, las cuales permitieron analizar las formas en las que la comunidad campesina vive y convive desde una mirada ambiental, es decir, teniendo en cuenta aspectos naturales, sociales y culturales, donde se incluye lo que se dice y los aspectos más pertinentes en el escenario visitado (Rubio, 2018).
Se manifestaron valores inclinados desde las aptitudes y actitudes de los habitantes de la vereda, con acciones en las que ofrecer una cortesía en la visita o tan solo el saludo ameno refleja un carácter importante de su formación, pero también la forma de expresarse con agradecimiento hacia lo que provee el suelo y las plantas, lo que demuestra la identidad con el territorio, una conexión sociocultural con el lugar en el que los habitantes de la vereda han convivido la mayor parte de su vida.
El proceso de enseñanza y aprendizaje con relación a sus prácticas, el diálogo de saberes y las acciones propias de la comunidad se evidenciaron a través de servicios y comportamientos reflejados en su amabilidad y respeto por el otro. Son personas que abrieron sus puertas para incidir en un espacio de reflexión mediante la manera de interrelacionarse con las otras formas de vida, en este caso con las plantas, demostrando respeto y asertividad, brindando una cortesía con la gratitud que forja el hecho de haber nacido y crecido en una comunidad con raíces campesinas.
Por otro lado, en cuanto a los aspectos naturales en la vereda Tierra de González, se observa una amplia vegetación, diversidad de fauna, caminos de piedra y una gran extensión de cobertura vegetal (Figura 2. B), que corresponde al ecosistema de bosque andino. Cabe resaltar que Santander, Boyacá y Cundinamarca se destacan por extensas y constantes zonas de bosques de roble andino en el país, constituyendo una área de 171.293 Km aproximadamente, (Saénz- Jiménez, 2010), en la que se concentra gran variedad de especies endémicas como la guayaba (Psidium guajava), un árbol que resguarda la identidad del Moniquireño; tal como lo manifiestan los habitantes; además de considerarse un alimento con altos valores nutricionales y terapéuticos, se establece una relación ampliamente ambiental desde una mirada sistémica (naturaleza, sociedad y cultura), debido a que es utilizado como materia prima para la elaboración de manjares insignias del municipio (Figura 2. A). (Olarte, 2023).
Figura 2: A. Hojas del árbol Psidium guajava. B. Panorámica de los senderos de la Vereda Tierra de González, 2022
De esta manera, el uso, consumo e importancia de la Psidium guajava se evidencia en algunas familias de la vereda que comparten con sus hijos, nietos y demás integrantes de su núcleo, en un sentido dialógico, social y cultural en torno a este árbol.
Asimismo, es posible visibilizar la variedad de otros árboles frutales como mandarina arrayana (Citrus reticulata), limón mandarino (Citrus × limonia), naranjo dulce (Citrus × sinensis), arrayan o champo (del género Myrcianthes), entre otros.
Caracterización social
Particularmente, con relación a las características socioculturales de la comunidad, es posible afirmar que el 60 % son mujeres y el 40 % hombres, registrando un 88,8 % de personas que han residido la mayor parte de su vida en Moniquirá, quienes se han dedicado a múltiples actividades económicas como labores domésticas de campo, cultivos de huertas agrícolas, artesanías, crianza de animales y cuidado de fincas, siendo actividades que se encuentran relacionadas con modos de vida aprendidos y enseñados en la comunidad, lo que demuestra la importancia de reconocer aquellos escenarios educativos comunitarios donde se evidencia los procesos de participación (Barogil, et al., 2014).
Con respecto a lo anterior, según la Tabla 1, las respuestas obtenidas sobre el aprendizaje del uso etnobotánico, por cada una de las personas participantes del estudio, es posible afirmar que la tendencia se acerca con un 33,1 % al aprendizaje a través del núcleo familiar, específicamente con la madre; destacándose que la mayoría de las personas de la muestra se encuentran en rangos de edad de 55 a 99 años, lo que demuestra la importancia del lazo materno en la comunidad.
Tabla 1: Aspecto intergeneracional en el aprendizaje del uso etnobotánico
Según una investigación realizada por Dávila (2014) esto se vincula con una perspectiva cultural de las comunidades campesinas o indígenas, en modos de crianza en los que cuidan a sus integrantes, teniendo como base lo aprendido de los antepasados de una manera intergeneracional, resaltando prácticas como la utilización de la medicina tradicional, la adopción de la producción y el consumo de alimentos desde el lugar de procedencia y otros aspectos socioculturales, siendo estos “elementos que guían su modo de pensar y de actuar frente al cuidado de su salud” (p. 11).
Además, un aspecto interesante se evidencia en que los padres y abuelos han tenido un proceso similar en la construcción del saber con un 22,06 %, ocupando el segundo lugar. Durante la recolección de datos, es importante destacar que la comunidad resaltaba que los saberes de “los abuelos son como libros vivientes y archivos de familia que transmiten experiencias a sus nietos y les inculcan valores” (Rodríguez-Buitrago, 2015, p. 34).
Finalmente, se evidencia que la construcción del saber se ha realizado gracias al intercambio con los vecinos, en un 9,6 %, aproximadamente (Figura 3).
Figura 3: Aspecto generacional desde el aprendizaje del uso etnobotánico de los habitantes de la vereda Tierra de González, de Moniquirá
Por otro lado, según la Tabla 2, con relación a las respuestas obtenidas sobre la enseñanza frente a los usos etnobotánicos, es posible afirmar que alrededor del 30,4% de los habitantes de la Vereda Tierra de González, ha enseñado esos saberes a sus hijos, demostrando los vínculos importantes entre padres, abuelos y sus descendientes, siendo este tipo de conocimientos, no obligados o impuestos, sino que, por el contrario, han sido construidos desde modos de vida y preferencias individuales o colectivas.
Tabla 2: Aspecto intergeneracional en la enseñanza del uso etnobotánico
Nota. Aspecto intergeneracional en la enseñanza del uso etnobotánico de los habitantes de la vereda Tierra de González, de Moniquirá
Asimismo, se demuestra que el 29,5 % relaciona que ha enseñado y construido sus saberes con los vecinos de su comunidad; un 4,3 % con sus padres u otros familiares, en un proceso bidireccional; y un equivalente al 2,6 %, lo cual resalta la importancia de reflexionar a partir de la historia tradicional de las comunidades campesinas del altiplano cundiboyacense (Figura 4).
Figura 4: Aspecto intergeneracional desde la enseñanza del uso etnobotánico de los habitantes de la vereda Tierra de González, de Moniquirá
Según lo anterior, en este aspecto intergeneracional de la enseñanza del uso etnobotánico, se discute dentro del imaginario lo que para algunos “es la educación dentro y fuera de la escuela” (p. 98), en la que es posible reconocer la escuela del Estado (para formar ciudadanos), la de los padres (desde las prácticas y saberes con los hijos), la de los maestros (institucional), la de niños, las niñas y los jóvenes (escenarios autónomos), es decir, existen diversas escuelas que aportan a la construcción del saber (Bocanegra, 2010).
Del mismo modo, niños, niñas, adolescentes, padres, madres, abuelas y abuelos son agentes de la curiosidad, siendo posible mostrar las alternativas frente a la relación armónica con las plantas desde el uso etnobotánico, con el propósito de que puedan adquirir y consolidar modos de vida que respondan a sus necesidades (Uribe-Valencia, 2012). Esta es la semilla que promueve la valoración del saber de los abuelos y abuelas, en la que es prioridad conectar a los niños y niñas de las comunidades con los mayores, en el sentido de tejer el saber, crear un panorama para la relación directa que permita fortalecer la educación autónoma en las comunidades, derogando la importancia de los lugares y las zonas de percepción espiritual-armónica de las comunidades, como senderos y caminos reales en los que creen contacto y relación ser humano-planta (Bailarín, 2019).
Análisis de los usos etnobotánicos
Con base en los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista semiestructurada, se sistematizó la información en la cual los habitantes mencionaron una amplia variedad de plantas referentes a los usos etnobotánicos terapéutico, nutricional, ornamental, estético, artesanal y espiritual, consolidando de esta manera un proceso de diálogo de saberes dentro de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje de la comunidad campesina, lo cual permitió caracterizar 191 especies de plantas, teniendo en cuenta la información expresada por los habitantes de la vereda Tierra de González, de Moniquirá, lo cual permite analizar que este número de plantas es significativo en la medida en que aún se observa la utilidad de las plantas en las comunidades actuales, derivada de sus costumbres propias al relacionarse con su entorno, donde se “entrecruzan la diversidad cultural con la educación, así como con los múltiples y complejos procesos sociales, políticos, culturales, económicos y hasta con los imaginarios y las representaciones de los individuos y grupos” (Castro-Suárez , 2009, p. 359) (Figura 9).
En la Tabla 3 se sintetiza una parte de la fase II y el análisis general de la fase III, donde se consolidaron 6 categorías de uso etnobotánico, las cuales se distribuyeron así: en primer lugar 103 especies en el uso etnobotánico terapéutico; seguidamente, 78 especies en el uso nutricional, obteniendo estas dos categorías la mayor cantidad de especies en el estudio. En tercer lugar, se ubica el uso ornamental o decorativo con 62 especies. En cuarto lugar, se posiciona el uso estético, entendido desde el ámbito del cuidado personal, con 21 especies.
Tabla 3: Número de especies encontradas por cada uso etnobotánico
Nota. *Una misma especie puede estar en varias categorías.
Por último, en la posición 5 y 6, con 18 especies de plantas respectivamente, se ubican las categorías artesanal y espiritual-místico, infiriendo que la comunidad utiliza las plantas en mayor medida desde un ámbito terapéutico y nutricional, derivado de lo aprendido y enseñado en su comunidad a lo largo del tiempo. Sumado a ello, reconocer estos saberes en la comunidad permite integrar los mecanismos educativos en el desarrollo de capacidades orientadas al uso de las plantas, en los cuales los participantes visibilizan de forma holística y contextualizada con su entorno desde sus vivencias y experiencias, rompiendo los paradigmas de los modelos impuestos en la sociedad. Ees aquí donde el saber se encuentra en constante movimiento y circulación (Clavijo, 2017).
En este sentido, según lo obtenido es posible argumentar que la educación comunitaria y los usos etnobotánicos nutricional, terapéutico, ornamental, estético, artesanal y espiritual analizados desde un enfoque ambiental (naturaleza, sociedad y cultura), extrapolan las barreras sociales en la medida que se entretejen para formar nuevas redes del conocimiento desde los hogares particulares de la comunidad campesina de la Vereda Tierra de González, lugar en el que en cada visita fue posible encontrar pequeñas edificaciones en las que existen jardines, historias y narrativas sobre diversos usos de plantas, constituyendo un interesante escenario para forjar espacios de reflexión, participación de niños, adolescentes, adultos y abuelos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde aquellos saberes, sentires y pensares que marcan hitos y huellas en las comunidades campesinas (Velásquez, 2022).
Un ejemplo de estos saberes se manifiesta en los resultados obtenidos de una planta recurrente durante el estudio: la sábila (Aloe vera), encontrándose en 5 de las 6 categorías. Esta planta es ampliamente utilizada por la comunidad campesina debido a sus múltiples propiedades y la convierten en referente al momento de construir aptitudes y actitudes en la comunidad, tal como lo argumenta Macías et al. (2007) , la sábila ha sido una alternativa enmarcada en un proceso de cultura y tradición ancestral que le ha permitido al hombre resaltar su importancia desde el ámbito alimenticio, medicinal, cosmetológico, y en la elaboración de algunos concentrados líquidos o sólidos.
Uso terapéutico
Frente al uso etnobotánico terapéutico, los procesos de educación comunitaria en la vereda Tierra de González, se evidencian a través de la comprensión que existe entre la conexión con la naturaleza y la salud, entendida como movimiento de carácter sociocultural, en el que la comunidad ha creado mecanismos de defensa con la creación de alternativas para suplir sus afecciones (Lacaze, 2002).
Es así que las plantas medicinales se convierten en vías de acceso y oportunidades, en las que la comunidad utiliza las hojas, el tallo y las flores en diversos tipos de preparación, con características determinadas y fines específicos, para construir nuevas percepciones sobre las formas de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas como el bienestar y la salud de los colectivos de la vereda, siendo preciso mencionar que este saber tradicional es presenciado de forma intergeneracional, constituyendo una mirada holística profunda del enfoque ambiental sobre a las relaciones de los grupos humanos, el bienestar y su entorno.
Asimismo, este proceso educativo y participativo de los integrantes de la comunidad, referente a lo terapéutico, se nutre a través de un carácter reflexivo mediante la observación, la experimentación y las narrativas fomentadas en este escenario comunitario (Estalella y Sánchez, 2016), donde se crean redes de interdependencia fortaleciendo la autonomía en el cuidado del otro, de la salud y la comprensión más integral entre lo individual y lo colectivo.
De tal manera, se precisa que los participantes del estudio mencionaron 103 especies con propiedades y usos medicinales, entre las que se encuentra la hierbabuena (Mentha spicata) (Figura 5). Manzano (2021) afirma que la Mentha spicata junto con otras especies, son usualmente empleadas en forma de infusiones para trastornos digestivos y, sin duda alguna, en la relación de las comunidades que utilizan esta planta ampliamente con un objetivo terapéutico y nutricional, lo cual queda demostrado en el análisis de la categorización etnobotánica.
Figura 5: Hierbabuena, Mentha spicata
En consecuencia, estos resultados con relación al uso terapéutico de las plantas y los escenarios de educación comunitaria permiten reconocer los saberes frente a afecciones a tratar, formas de preparación, vía de administración y la parte de la planta utilizada en la comunidad campesina de la vereda Tierra de González, de Moniquirá, evidenciando que los grupos humanos a lo largo del tiempo han adquirido diversas formas de utilizar las plantas, en este caso mediante un proceso de prueba y experimentación con fines medicinales que han podido identificar, debido a la curiosidad e indagación como mecanismos de supervivencia de las comunidades para aliviar afecciones o enfermedades (Agudelo, 2020).
Uso nutricional
Con relación al uso etnobotánico nutricional, es importante mencionar que los habitantes de la vereda manifiestan, desde sus raíces campesinas, la utilización de las plantas específicas como alimento, que al analizarlo, responde a la consolidación de prácticas locales entorno a la creación de mecanismos de resistencia campesina desde la educación propia, autónoma y pertinente (Bolaños y Tattay, 2012), donde la mayoría de núcleos familiares han promovido la producción y el consumo de sus propios alimentos, han enseñado este tipo de prácticas a sus hijos mediante procesos intergeneracionales, utilizando las herramientas necesarias, cultivando y cuidado de sus cultivos agrícolas a través de insumos fabricados por ellos, esto es importante en términos de la generación de conocimientos que van ligados a la identidad del territorio y a la conservación de buenas prácticas culturales, en los que la educación se consolida como un proceso vital en la transformación de las sociedades (Núñez, 2004).
De esta manera, ya sea en el marco de lo económico nutricional o terapéutico, el acto de sembrar una semilla conlleva una larga transición desde las vivencias del pasado hacia el presente y el futuro, en términos de educación y sustentabilidad ambiental, es así que según lo exteriorizaban los participantes, las plantas con un carácter alimentario o nutricional no solo fortalecen sus cuerpos sino que les permiten también alimentar su espíritu, conectando cada vez más con las raíces de sus saberes y fomentando la generación de nuevos diálogos en las comunidades, estableciendo un vínculo profundo entre la naturaleza, la sociedad y la cultura.
Por lo tanto, en el uso nutricional se registraron 78 especies de plantas. Se evidencia fuertemente el consumo de carbohidratos complejos, tales como el bore (Figura 6), el chonque, el plátano tocaimero (Musa x paradisiaca), la ahuyama (Cucurbita máxima) y otros alimentos altos en fibra como la espinaca (Spinacia oleracea), lechuga crespa (Lactuca sativa), el fríjol nopas (Erytrina edulis), y otros, que son propicios para las condiciones climáticas de Moniquirá, debido a que el suelo es adecuado para la cosecha y el cultivo de estas especies.
Figura 6: Bore, Xanthosoma sagittifolium
Así lo afirma Herrera (2014) , en su libro Identidad de un pueblo, Moniquirá: “lo templado del clima a su vez, es un claro benefactor de una flora rica en árboles frutales como naranjos, limones, mandarinos, aguacates, limas, guayabos, mora, papaya, pomarrosas, guamos, plátano, banano, hartón y otros” (p. 69). De esta manera, es importante considerar, en términos de alimentación, que esto no es solo introducir alimentos o nutrientes, sino que también refleja una experiencia sensorial (Betancourt, et al., 2023).
Dentro del panorama de la educación comunitaria campesina en la vereda Tierra de González, de Moniquirá, se destaca la “autonomía alimentaria” (Cupaña, 2023), esto proyecta fundamentos de soberanía y seguridad con relación a la producción, la obtención y el consumo de los alimentos, ya que gran parte de las plantas mencionadas por los habitantes, como la hierbabuena (Mentha spicata), limón mandarino (citrus x limonia), guayaba (Psidium giajava) y las ya mencionadas, representan una relevancia cultural, las cuales son producidas y cultivadas en sus terrenos, como práctica agrícola sustentable.
Por lo anterior, este tipo de diálogos intergeneracionales, permite conocer las experiencias, los pensamientos y las cosmovisiones en torno a una gran variedad de preparaciones, alimentos, recetas, formas de cultivar, conservar y utilizar las especies vegetales, proyectando en los niños, jóvenes, adultos y abuelos de la comunidad, la sana virtud de la alimentación con una fuente rica en nutrientes y vitaminas provenientes de las plantas, las cuales son cosechadas desde espacios seguros y con las manos de quienes han tejido realidades y costumbres en las comunidades, promoviendo los lazos de la soberanía alimenticia y el saber tradicional de las comunidades (Cupaña, 2023).
Uso ornamental
Con respecto a las relaciones establecidas entre el uso etnobotánico ornamental y la educación comunitaria, en este punto crucial de la investigación se mueven aspectos interrelacionados que van no solo desde lo externo o superficial del uso etnobotánico, sino que promueven fundamentos internos de las relaciones entre los habitantes de la comunidad y las plantas, debido a que la simple acción de utilizar una planta ornamental implica la reflexión profunda del participante al proyectar sus cosmovisiones, creencias y conectar los diferentes usos de las plantas. Un ejemplo es la hierbabuena, la cual utilizan tanto de modo nutricional y terapéutico como ornamental y estético, tejiendo así fundamentos que van desde lo estético a lo cultural.
Así pues, se registraron 63 especies de plantas en el uso ornamental, en las cuales los cayenos (Hibiscus rosa-sinensis), (Figura 7) y la sábila (Aloe vera) son utilizadas en la cotidianidad con fines decorativos y ornamentales, se cuenta con la presencia de árboles como los siete cueros (Clidemia hirta), el arrayan o champo (Luma apiculata) y el caballero de la noche (Cestrum tomentosum) que proporcionan aspectos estéticos para adornar los espacios, otorgando propiedades decorativas y culturales.
Figura 7: Hibiscus rosa-sinensis
Según lo argumentado por algunos adolescentes, quienes participaron en el estudio, estas plantas son seleccionadas a través de un tamiz de percepciones sensoriales, pues les permite sentir, exteriorizar e interiorizar lo emocional hacia los demás, entendiendo así la relación y el cuidado del otro, en este caso con las plantas ornamentales y especies vegetales que se encuentran en su entorno.
Uso estético y artisanal
El uso etnobotánico estético y artesanal se visibiliza como puente para fortalecer la percepción de los escenarios educativos comunitarios, en la medida en que se promueve la utilización de las plantas como materia prima para la elaboración de utensilios, en la generación de procesos eficaces para satisfacer lo estético, explorando y valorando técnicas desde las prácticas de la comunidad, en la que en su mayoría (los participantes de 20 a 30 años) manifestaban que las plantas ha sido un recurso para suplir sus necesidades en términos económicos, creando tejidos, canastos y otros tipos de artesanías.
Asimismo, estos saberes en la utilización de las plantas han sido construidos colectiva y participativamente, lo que fomenta la dimensión social, en la que ellos aprenden y comparten sus habilidades y conocimientos con grupos pequeños en la comunidad campesina.
En el uso etnobotánico estético se encontraron 21 especies de plantas correspondientes al 7 %, en el que la sábila (Aloe vera), el aguacate (Persea americana) y el romero (Rosmarinus officinalis) presentan beneficios para el cuidado de la piel y el cabello con usos externos. Según Garay (2014), los componentes del Aloe Vera actúan en conjunto para la actividad cicatrizante, cuentan con la capacidad de estimular y regenerar el fibroblasto, permitiendo una reducción en el tiempo de reepitelización.
Con respecto al uso etnobotánico artesanal, se cuenta con 18 especies, estas plantas han sido utilizadas como materia prima para la elaboración de empaques como hojas, costales, cabuyas, lonas, accesorios y elementos de la decoración del hogar. Se encontró que la Furcraea andina conocida como fique, ha estado relacionada en el campo artesanal, desde el ingenio del pueblo colombiano, en la producción de hebra de fique como fibra natural, con la cual son elaborados diversos elementos como alpargatas, hilos, costales, cuerdas, entre otros (Guzmán, 2014).
Asimismo, se encontró el plátano tocaimero (Musa x paradisiaca), cuyas hojas son utilizadas por los campesinos como empaque o envoltura de alimentos tales como cuajadas, amasijos, piquetes, calostros y otros, conservando alternativas sustentables para hacer frente al uso de plásticos en la comunidad. Por otro lado, la semilla o pepa de aguacate ha sido utilizada para realizar artesanías decorativas como utensilios, siendo un aspecto interesante debido a que se utilizan partes del fruto (Figura 8). Las prácticas artesanales son una alternativa en el desarrollo de las comunidades, basadas en la tradición cultural con un distintivo ambiental, que los niños y jóvenes aprenden de sus familias y comparten sus saberes y prácticas de forma intergeneracional (Linares, et al., 2008).
Figura 8: Semilla de aguacate
Uso espiritual-místico
El reconocimiento de los usos etnobotánicos espirituales permite fortalecer la educación comunitaria debido a que establece un vínculo profundo con la espiritualidad, las creencias y las cosmovisiones de los colectivos, lo cual es arraigado a su cultura. En este sentido, lo espiritual propone explorar y respetar aquellas creencias construidas en el margen de lo vivencial y experiencial, creando mecanismos educativos para la introspección, la reflexión y el conocimiento propio del ser, lo cual se da cuando los abuelos de la vereda narran a sus nietos, hijos o familiares las historias acerca de las maneras en las que utilizaban, de forma espiritual, plantas como el laurel, la sábila y la ruda. En este sentido, el hecho de preguntar acerca de estos temas proporciona herramientas para que los habitantes reconozcan sus saberes en la comprensión de las relaciones entre las otras formas de vida, en este caso con las plantas.
En el caso particular del uso etnobotánico espiritual, se registraron 18 especies de plantas, resaltando el laurel de cera (Morella parvifolia), la cual, según los habitantes, es dispuesta en forma de cruz (Figura 9), utilizada en fechas religiosas con fines de protección. Asimismo, se encuentra el Aloe Vera, utilizada con el mismo propósito. De esta manera, es importante mencionar que los aspectos espirituales, en gran medida, son enseñados y aprendidos en las comunidades, donde los niños, adolescentes, adultos y abuelos observan, preguntan y se cuestionan sobre este tipo de acciones debido a que son manifestadas a través de las construcciones culturales de la comunidad, centrado esto con fines de protección, prosperidad, religión y saberes con relación a las plantas.
Figura 9: Morella parvifolia
En correspondencia con lo anterior, cada uno de los análisis da cuenta de la perspectiva del enfoque ambiental que permite visibilizar las relaciones naturales y sociales, mediadas por la cultura, que movilizan el aspecto ambiental desde la visión integral de una mirada o pensamiento sistémico (Leff, 2012). En este sentido, la Etnobotánica es considerada como el estudio de saberes, tradiciones y prácticas con relación a la utilidad de los elementos vegetales, en el que se aborda la interacción de las sociedades humanas pasadas y presentes frente al uso de las plantas, que a lo largo del tiempo se ha consolidado en las culturas.
En este sentido, según la Figura 10, la Etnobotánica mediante la construcción de saberes originados en escenarios educativos comunitarios, se articula desde un enfoque ambiental, en el que se infiere en la relación ser humano-planta como elementos naturales interrelacionados en la organización social de las comunidades campesinas, que mediante un aspecto intergeneracional de abuelos, padres, hijos y nietos construyen a través del lenguaje y la comunicación, el diálogo de saberes referente a la memoria tradicional, la identidad cultural, el uso y la práctica, en términos sustentables, de aquella relación con las plantas (Valdivieso, 2017).
Figura 10: Enfoque ambiental de la Etnobotánica en escenarios educativos comunitarios
De modo tal, es necesario entender la educación desde estos vínculos vivenciales y experienciales entre los individuos y su entorno, hacia la transformación en términos de educación y sociedad, en la que según las teorías liberadoras de la Educación de Paulo Freire, se insiste en la creación de prácticas educativas que se cultiven desde la solidaridad, libertad, creatividad y participación para proyectar un mundo holístico y conectado (Pérez y Sánchez, 2005).
Y es aquí donde es importante cuestionar, ¿la educación comunitaria posee bases sólidas para esa transformación? Bastante sorprendente puede resultar que el verdadero cambio inicia ahí en las comunidades para formarse democrática y libremente, donde los niños, adolescentes, adultos y abuelos reconozcan su rol participativo fundamental en la creación de estos espacios, para seguir creyendo en que la educación no es lineal, sino un proceso gradual que requiere la articulación de los escenarios educativos que proyecten las diversas maneras en la que se moviliza la educación, resaltando la importancia de aquellos contextos educativos comunitarios donde es posible evidenciar las raíces del saber fundamentado en las vivencias y experiencias de los colectivos.
Así pues, el hecho de valorar lo vivido y experimentado por los participantes del estudio, crea un espacio en el que la enseñanza y el aprendizaje se entretejen con la realidad conformada por el pasado, el presente y las proyecciones del futuro de la comunidad campesina de la Vereda Tierra de González, promoviendo de manera holística el enfoque ambiental que establece las relaciones entre naturaleza, sociedad y cultura, en el contexto determinado (Figura 10).
Conclusiones
El proceso de investigación permitió fortalecer la percepción de la educación comunitaria a través del reconocimiento de los saberes etnobotánicos en los espacios generados para el diálogo de saberes en los colectivos, permitiendo evidenciar la relación con la naturaleza, simbología y formas de comunicación, e indagar en la búsqueda de vivencias del pasado, conllevando a descubrir la interesante construcción natural, social e histórica de los habitantes de la Vereda Tierra de González, de Moniquirá.
Asimismo, se encontraron 191 especies distribuidas en 6 usos etnobotánicos; se consolidó un panorama amplio que refleja la incidencia de estos saberes en las comunidades, como procesos intergeneracionales en la enseñanza y el aprendizaje, en los que se tiene en cuenta las voces de niños, niñas, madres, padres y, especialmente, se resalta el saber de los abuelos.
Adicionalmente, en el uso medicinal y alimenticio se reflejan las relaciones más marcadas frente a la interacción con las plantas, consolidando procesos de resistencia y empoderamiento de los participantes sujetos de estudio. No obstante, las otras categorías como ornamental y estético son ampliamente valoradas en este estudio. Finalmente, el uso artesanal y espiritual-religioso deriva su importancia en la elaboración de fibras y adornos que presentan modos o formas de interrelación construidas de forma colectiva, en la cual la educación comunitaria marca nuevos caminos para la transformación social, cultural y natural.
De esta manera, el reconocimiento de los saberes etnobotánicos enriquece y fortalece la percepción de la educación comunitaria en la medida que rompe los paradigmas de los modelos educativos absolutistas impuestos por las sociedades, empodera a las comunidades dando un punto de partida para la participación y percepción de los habitantes de las comunidades como sujetos de saber y con conocimientos consolidados desde sus experiencias particulares y colectivas, donde el pretexto de la Etnobotánica es nutrir la interacción entre las comunidades y las plantas en la circulación y movilización de los saberes, la riqueza y la diversidad del conocimiento de la educación comunitaria, proyectada en las experiencias y los aprendizajes como valores hacia la construcción de una prospectiva educativa justa, consciente, sistémica y holística con la relación entre naturaleza, sociedad y cultura.
Referencias
Agudelo-Hurtado, V. (2020). Conocimiento etnobotánico de plantas medicinales en el municipio de Risaralda, Caldas: veredas
Banderas y Betania. Cultura y Droga, 25(30), 144–175. https://doi.org/10.17151/culdr.2020.25.30.7
Alcaldía Municipal de Moniquirá, Boyacá. (2004). Esquema de Ordenamiento Territorial Acuerdo 021: EOT Moniquirá, Boyacá.
Araújo, M. y Lima, M. (2019). O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos: os conhecimentos etnobotânicos de alunos de escolas pública e privada em Floriano, Piauí, Brasil. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, 15(33), 235-250. http://dx.doi.org/10.18542/amazrecm.v15i33.5747
Arenas, A. y del Cairo, C. (2009). Etnobotánica, modernidad y pedagogía crítica del lugar. Utopía y Praxis Latinoamericana, 14(44), 69-83. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162009000100006
Bailarín, M. (2019). Volver a los Ancestros: Tejiendo el Conocimiento de La Planta Medicinal Ollorrochidua. [Trabajo de grado de pregrado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/19254
Barogil, O., Hernández, L. D. E., Hernández, M. T. R. y Cumbre, M. R. (2014). Saberes ancestrales en comunidades agrarias: La experiencia de Asopricor (Colombia). Ambiente y Desarrollo, 18(34), 125–140. https://doi.org/10.11144/Javeriana.AYD18-34.saec
Betancourt, L.V.R., Valderrama, D.A., Benavides, E.Y.P. & Acosta, J.A.R. (2022). Promoción de hábitos alimenticios saludables en estudiantes de educación secundaria y media: una intervención en educación nutricional. Bio-grafía. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9003870
Bocanegra, E. (2010). Los imaginarios de la escuela: Una posibilidad de pensar la educación que queremos. Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica 2010. 95-118. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP. https://descubridor.idep.edu.co/Record/ir-001-1816
Bolaños, G. y Tattay, L. (2012). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. Educación y Ciudad, 22, 45-56. https://doi.org/10.36737/01230425.n22.86
Clavijo, A. (2017). La educación comunitaria en el contexto de las propuestas de práctica: reflexiones desde la experiencia con educaciones en formación. En Cuevas (et al., 2017). Polifonías de la Educación Comunitaria y Popular.
Cupaña, A. (2023). Pensamiento Embera Eyabida de Chageradó para vivir bien en el territorio. (La autonomía alimentaria). [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia] Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/10495/37224
Dávila, A. (2014). Práctica de cuidado cultural al lactante menor desde el saber popular de la familia: Estudio etnográfico en la comunidad Awajun-Amazonas 2013. [Tesis de maestría, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/738
Díaz-Aguado, M. J. y Andrés, M. T. (2003). Educación intercultural y aprendizaje cooperativo en contextos heterogéneos. Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
ogeneos.pdf
Díaz, M., Ortiz, P. y Núñez, I. (2004). Interculturalidad, saberes campesinos y educación. Fundación Heinrich Boll. https://ru.iiec.unam.mx/2172/1/Libro%20Interculturalidad%2C%20saberes%20campesinos%20y%20educaci%C3%B3n%20pdf.pdf
Domínguez-Ríos, V. A. y M. A. López-Santillán, (2016). Teoría General de Sistemas, un enfoque práctico. Tecnociencia Chihuahua, 10(3), 125-132. https://doi.org/10.54167/tch.v10i3.174
Estalella, A. y Sánchez Criado, T. (2016). Experimentación etnográfica: infraestructuras de campo y re-aprendizajes de la antropología. Disparidades. Revista de Antropología, 71(1), 9–30. https://doi.org/10.3989/rdtp.2016.01.001.01
Garay Mayorga, M. Y. (2019). Efectos del Aloe Vera en el tratamiento del Acne Vulgaris. Salud Areandina, 3(1). https://revia.areandina.edu.co/index.php/Nn/article/view/1345
Guzmán, A. (2015). Identificación de necesidades y fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento del Cauca. Caracterización del Fique (Furcraea andina). https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/4859/13/INST-D%202015.%20150.%2011.pdf
Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Editorial Mc Graw Hill Education. https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/biblioteca-digital/ark:/25654/2140#?c=0&m=0&s=0&cv=0
Herrera, J. N. (2014). La identidad de un pueblo Moniquirá. Asociación La Cumbre.
Huanacuni Mamani, F. (2015). Educación comunitaria. Revista Integra Educativa, 8(1), 159-168. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1997-40432015000100008&script=sci_abstract
Lacaze, D. (2002). Experiencias en medicina tradicional y salud intercultural en la Amazonía Ecuatoriana. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/3235/anales_5_lacaze.pdf?sequence=1
Leff, E. (2012). Pensamiento Ambiental Latinoamericano: Patrimonio de un Saber para la Sustentabilidad. Environmental Ethics, 34, 97-112. https://doi.org/10.5840/enviroethics201234Supplement58
Linares, E. L., Galeano, G., García, N. y Figueroa, Y. (2014). Fibras vegetales empleadas en artesanías en Colombia. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/fibras-vegetales-elemento-basico-de-las-artesanias_5079
Macías, F. Esparza-Frausto, G., Valdez-Cepeda, R. D., Cabral-Arellano, F. J., Esparza-Ibarra, E. L. y Bañuelos-Valenzuela, R. (2007).
Propiedades físicas, estructurales y análisis de crecimiento de la Sábila (Aloe spp.). Revista de Geografía Agrícola, 38, 41-54. Universidad Autónoma Chapingo. https://www.redalyc.org/pdf/757/75703805.pdf
Manzano-García, J. (2021). Estudio etnobotánico de flora introducida con usos medicinales en el Chaco Seco de Córdoba, Argentina; MS Editions; Medicinal Plant Communications, 4(1), 23-29. https://doi.org/10.37360/mpc.21.4.1.03
Mejía, M. (2011). Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur. Ministerio de Educación de Bolivia. http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1261/1/Mej%c3%ada-Pedagog%c3%ada.pdf
Núñez, Jesús. (2004). Los saberes campesinos: Implicaciones para una educación rural. Investigación y Postgrado, 19(2), 13-60. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872004000200003&lng=es&tlng=es.
Olarte-Ríos, A. C. (2023). Factibilidad comercial para la internacionalización del herpo de bocadillo y arequipe de la fábrica “La Moniquireña” hacia el mercado español. [Tesis de grado, Universidad Santo Tomás]. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/51621
Pérez, E y Sánchez, J. (2005). La educación comunitaria: Una concepción desde la Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire. Venezolana de Ciencias Sociales UNERMB, 9(2), 317 – 329. https://www.redalyc.org/pdf/309/30990205.pdf
Quilaqueo, D., Quintriqueo, S., Torres, H. y Muñoz, G. (2014). Saberes educativos Mapuches: Aportes epistémicos para un enfoque de Educación Intercultural. Chungará (Arica), 46(2), 271-284. https://doi.org/10.4067/S0717-73562014000200008
Rubio, M. I. J. (2018). La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. Revista Colombiana de Antropología, 54(1), 121-150. https://doi.org/10.22380/2539472X.386
Saenz-Jiménez, F. (2010). Aproximación a la fauna asociada a los bosques de roble del Corredor Guantiva-La Rusia- Iguaque (Boyacá-Santander, Colombia). Revista Colombia Forestal, 13(2), 299-334. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2010.2.a08
Sánchez-Robles, J. y Torres-Muros, L. (2020). Educación, etnobotánica y rescate de saberes ancestrales en el Ecuador. Revistas Espacios. 41(23), 158-170. https://www.revistaespacios.com/a20v41n23/a20v41n23p14.pdf
Torres, M. (1996). Dimensión ambiental: un reto para la educación de la nueva sociedad. https://www.guao.org/sites/default/files/portafolio%20docente/Proyectos%20Ambientales %20Escolares. %20La%20dimensi%C3%B3n%20ambiental. %20Un%20reto%20para%20l a%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20nueva%20sociedad.pdf
Uribe- Valencia, V. D. (2012). Una visión sistémica y transversal de la ayahuasca a través de la etnografía, la psicología y la biología. [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/11314
Valdivieso, G. (2017). Recuperación de saberes y prácticas ancestrales de producción agrícola para la sostenibilidad integral de la comunidad PICHIG, Cantón Loja, Provincia de Loja. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. https://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/bitstream/123456789/3323/1/%e2%80%9cRECUPERACI%c3%93N%20DE%20SABERES%20Y%20PR%c3%81CTICAS%20ANCESTRALES%20DE%20PRODUCCI%c3%93N%20AGR%c3%8dCOLA%20PARA%20LA%20SOSTENIBILIDAD%20IN.pdf
Velásquez, Y. (2022). Sabores, Saberes y Sentires; Huellas de las Comunidades Afrocolombianas. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. /https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/47320/2022yadivisvelasquez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
A partir de la edición No. 46 del año 2024 hacia adelante, se cambia la Licencia Creative Commons “Atribución—No Comercial – Sin Obra Derivada” a la siguiente:
Atribución - No Comercial – Compartir igual: esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.