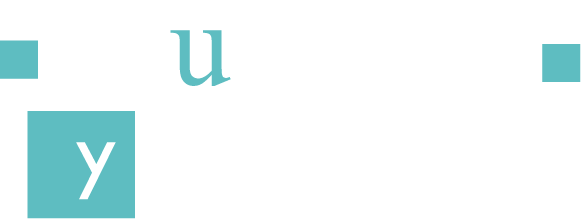Padres al pupitre: la neuroeducación al servicio de la familia. Estudio comparativo Parents at the Desk: Neuroeducation at the Service of the Family. A Comparative Study
Contenido principal del artículo
Resumen
Este artículo expone el desarrollo de un trabajo de investigación desde la neuroeducación, una perspectiva de Mora, quien sustenta una propuesta basada en el estudio académico del cerebro y las emociones, con el propósito de abordar la multidimensionalidad del núcleo familiar. Se plantea la necesidad de analizar la incidencia de la neuroeducación en procesos de orientación familiar y formación emocional en padres de familia o cuidadores, en el desempeño emocional de sus hijos, a través de las herramientas otorgadas en escuela de padres por parte de la orientación escolar. Participaron veinte familias (papá, mamá o cuidador y su hijo o acudido correspondiente) de las Instituciones Educativas Distritales Fernando Mazuera Villegas e Ismael Perdomo, jornada tarde, grado octavo, ubicadas en la ciudad de Bogotá. A través de una metodología con enfoque mixto, método en teoría fundamentada y un alcance de orden explicativo, se evidencia que las remisiones por situaciones de presunta violencia disminuyeron un 15 % en la primera institución, y 10%, en la segunda. Además, los estudiantes y quien recibió el proceso de formación, expresan una mejoría en el entorno familiar, al conciliar o llegar a acuerdos con sus hijos mediante otra manera de posicionar la autoridad, comprender la crianza, acompañar el crecimiento y vincular la formación emocional. En conclusión, la educación a padres de familia debe tener prioridad dentro de las instituciones educativas para minimizar los procesos de violencia que enfrentan niños y adolescentes.
This article exposes the development of a research work from neuroeducation, a perspective from Mora, who supports a proposal based on the academic study of the brain and emotions, with the purpose of addressing the multidimensionality of the family nucleus. The need to analyze the incidence of neuroeducation in family counseling and emotional training processes in parents or caregivers, in the emotional performance of their children, through the tools provided in parenting school by school guidance. Families from the Fernando Mazuera Villegas and Ismael Perdomo District Educational Institutions participated, afternoon shift, eighth grade and located in the city of Bogotá. Through a methodology with a mixed approach, a grounded theory method and an explanatory scope, it is evident that referrals for situations of alleged violence decreased by 15 % in the first institution and 10 % in the second. Furthermore, students and their families express an improvement in the family environment, by reconciling or reaching agreements with their children, through another way of positioning authority, understanding parenting, accompanying growth and linking emotional formation. In conclusion, parent education must have priority within educational institutions to minimize the processes of violence that children and adolescents face.
Neuroeducation, family counseling, emotional training, parenting school
Recibido: 20 de febrero de 2024; Aceptado: 2 de mayo de 2024
Resumen
Este artículo expone el desarrollo de un trabajo de investigación desde la neuroeducación, una perspectiva de Mora (2017), quien sustenta una propuesta basada en el estudio académico del cerebro y las emociones, con el propósito de abordar la multidimensionalidad del núcleo familiar. Se plantea la necesidad de analizar la incidencia de la neuroeducación en procesos de orientación familiar y formación emocional en padres de familia o cuidadores, en el desempeño emocional de sus hijos, a través de las herramientas otorgadas en escuela de padres por parte de la orientación escolar. Participaron veinte familias (papá, mamá o cuidador y su hijo o acudido correspondiente) de las Instituciones Educativas Distritales Fernando Mazuera Villegas e Ismael Perdomo, jornada tarde, grado octavo, ubicadas en la ciudad de Bogotá. A través de una metodología con enfoque mixto, método en teoría fundamentada y un alcance de orden explicativo, se evidencia que las remisiones por situaciones de presunta violencia disminuyeron un 15 % en la primera institución, y 10 %, en la segunda. Además, los estudiantes y quien recibió el proceso de formación, expresan una mejoría en el entorno familiar, al conciliar o llegar a acuerdos con sus hijos mediante otra manera de posicionar la autoridad, comprender la crianza, acompañar el crecimiento y vincular la formación emocional. En conclusión, la educación a padres de familia debe tener prioridad dentro de las instituciones educativas para minimizar los procesos de violencia que enfrentan niños y adolescentes.
Palabras clave:
neuroeducación, orientación familiar, formación emocional y escuela de padres.Abstract
This article exposes the development of a research work from neuroeducation, a perspective from Mora, who supports a proposal based on the academic study of the brain and emotions, with the purpose of addressing the multidimensionality of the family nucleus. The need to analyze the incidence of neuroeducation in family counseling and emotional training processes in parents or caregivers, in the emotional performance of their children, through the tools provided in parenting school by school guidance. Families from the Fernando Mazuera Villegas and Ismael Perdomo District Educational Institutions participated, afternoon shift, eighth grade and located in the city of Bogotá. Through a methodology with a mixed approach, a grounded theory method and an explanatory scope, it is evident that referrals for situations of alleged violence decreased by 15 % in the first institution and 10 % in the second. Furthermore, students and their families express an improvement in the family environment, by reconciling or reaching agreements with their children, through another way of positioning authority, understanding parenting, accompanying growth and linking emotional formation. In conclusion, parent education must have priority within educational institutions to minimize the processes of violence that children and adolescents face.riting and reflection strategies from the first semesters of Initial Teacher Training.
Keywords:
neuroeducation, family counseling, emotional training and parenting school.Introducción
Inicialmente, parto del reconocimiento de la familia como un campo de saber. De ahí que, en los últimos años, el estudio de la educación parental y la formación emocional en la familia hayan cobrado importancia creciente debido a la conciencia sobre la influencia que estas dimensiones tienen en el desarrollo integral de los niños y en la construcción de relaciones familiares saludables (Sallés y Ger, 2011).
Investigaciones recientes han centrado su atención sobre cómo diferentes estilos de crianza y enfoques de manejo emocional pueden impactar en la autoestima, la resiliencia, el rendimiento académico y la salud mental de los hijos (Torrubia et al., 2017). En el contexto dinámico y diverso de Colombia, la educación parental y la formación emocional en la familia se presentan como aspectos fundamentales que influyen directamente en el desarrollo integral de los individuos (Ley 2242 de 2022) y en la construcción de una sociedad resiliente. En un país caracterizado por su rica amalgama de culturas, tradiciones y realidades socioeconómicas, comprender cómo la educación (Ley 2025 de 2020), con un enfoque en el desarrollo emocional dentro del núcleo familiar, puede impactar en las generaciones presentes y futuras es de importancia transcendental.
Aproximadamente, hay 17 millones de hogares en el país (DANE, 2022), así, la educación parental, como fuerza propulsora en la transferencia de conocimientos, desempeña un papel crucial en el desarrollo de ciudadanos conscientes y participativos en la sociedad. En paralelo, la formación emocional emerge como un componente esencial en el camino hacia la salud mental y el bienestar de la población.
En el complejo proceso, la neuroeducación emerge como un enfoque interdisciplinario que arroja nuevas miradas sobre la educación parental y la formación emocional en el núcleo familiar (Demera y López, 2020). La neuroeducación, que integra la neurociencia cognitiva y la pedagogía, busca comprender cómo el cerebro humano aprende y cómo este conocimiento puede informar y enriquecer prácticas educativas.
En ese orden de ideas, la educación parental es la piedra angular de la formación de individuos autónomos y socialmente competentes “Todo se debe trabajar con los padres de familia, nada se puede lograr sin ellos” (Bonilla, 2023) y, la formación emocional, por su parte, es una habilidad importante en la vida cotidiana, permitiendo a las personas comprender, manejar y expresar sus emociones de manera efectiva. La conjunción de estas dos dimensiones, cuando se aborda desde la perspectiva de la neuroeducación, revela la estrecha relación entre el desarrollo cerebral y la adquisición de habilidades emocionales y cognitivas para los estudiantes.
En ese orden de ideas, el objetivo central de esta investigación fue analizar la incidencia de la neuroeducación en procesos de orientación familiar y formación emocional en padres de familia o cuidadores, en el desempeño emocional de sus hijos, a través de las herramientas otorgadas en escuela de padres del grado octavo, de los colegios Fernando Mazuera Villegas e Ismael Perdomo, de la jornada tarde. Lo cual permitió promover la formación y comprender la relación entre orientación familiar y formación emocional en padres de familia o cuidadores, con el desempeño emocional de sus hijos de grado octavo, y, formular un programa de educación en orientación familiar y formación emocional desde la neuroeducación, para padres de familia o cuidadores, a través de la escuela de padres de los colegios Fernando Mazuera Villegas e Ismael Perdomo.
El colegio Fernando Mazuera Villegas se encuentra ubicado en la localidad Bosa, y, el colegio Ismael Perdomo en la localidad Ciudad Bolívar. Son instituciones de régimen público y cuentan con tres jornadas escolares: mañana, tarde y noche. Los padres o cuidadores vinculados a las instituciones cuentan en su mayoría con trabajos informales y, un bajo porcentaje de ellos, ha adquirido educación técnica, tecnológica o profesional. No obstante, hay problemáticas referidas a consumo de sustancias psicoactivas, evasión del núcleo familiar, presuntos tipos de violencia y núcleos de familias heterogéneos que no generan acompañamiento en los procesos. Por otro lado, la pospandemia trajo consigo oportunidades para pensar la alianza familia y escuela.
En conclusión, este trabajo de investigación evidencia que cuando un papá, mamá o cuidador adquiere herramientas para dialogar, escuchar generosamente, reconocer las emociones propias y de sus hijos, y, entender la familia como un espacio de protección, la educación de ese niño o adolescente tiene sentido en tanto comprende el mundo como un espacio sano para encontrarse con otros.
Este problema de estudio se centra en investigar la incidencia de la formación parental y educación emocional de padres de familia y cuidadores, aprovechando los principios de la neuroeducación para comprender cómo las experiencias formativas en competencias emocionales pueden afectar o relacionarse con el manejo emocional de sus hijos. Este trabajo se desarrolla desde el departamento de orientación escolar, a partir de la atención de padres y cuidadores en problemáticas relacionadas con el bienestar emocional.
Las orientaciones escolares no dan abasto para atender las necesidades que presentan los estudiantes, de ahí que comportamientos violentos, de cutting, baja autoestima, trastornos de alimentación, vulneración de derechos que inciden en el campo académico, entre otras problemáticas, son la base por la cual surge esta investigación.
Se necesitan aliados que comprendan que los niños y adolescentes merecen y necesitan otras formas de acompañamiento durante su crecimiento. El trabajo con familia y la formación emocional, implican abordar sistemas de creencias, significados y construcciones sociales sobre la familia nuclear, la familia extensa, el contexto social, educativo y económico en donde se han vinculado generación tras generación.
Esto requiere mayor acompañamiento por parte de la escuela a esta comunidad, pues cada año se continúan validando formas de crianza violenta y poco generosa con el reconocimiento emocional y la construcción de lazos afectivos que tienen los miembros de la familia. Este proceso de investigación aborda seis años de trabajo, en los que el diálogo y la formación han sido aspectos fundamentales para interrogar a las familias sobre sus propios procesos de crecimiento.
Como antecedentes, se evidencia la elaboración de encuentros con padres en la IED Fernando Mazuera Villegas. Entre 2018 y 2019, después de recibir remisiones por parte de los docentes directores de curso, en el sentido de: “no hay acompañamiento por parte de la familia”, “los niños permanecen solos”, “creo que hay familias que no quieren a sus hijos”, “es mejor remitir a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( ICBF) a esta niña o niño”, e incluso, la atención demandante por presunta violencia sexual y negligencia; conlleva a pensar en procesos de prevención dentro de la institución, con el fin de mitigar lo que cotidianamente se ve en las escuelas como resultado del entorno familiar.
En ese orden de ideas, la escuela, con un inmobiliario que consolida conocimientos, brinda la oportunidad perfecta para crear alianza con los padres de familia o cuidadores. Se estaba buscando algo que los acercara con agrado a procesos de formación, por eso se hizo uso del pupitre: ese elemento que habla de la memoria escolar, de ese lugar cargado de historias y significados estudiantiles, de esos padres que alguna vez fueron estudiantes y de quienes se despliega una carga normativa y emocional que resignifica el volver a la escuela como padres o cuidadores y aprendices emocionales.
El pupitre es “un contexto material que siempre ha condicionado la vida escolar” (Museo virtual de historia de la educación, s.f.), y ha demandado cambios significativos. Pues bien, así parecieran antiguos, antipedagógicos e incluso poco higiénicos, estos objetos hechos de madera, metal o plástico reciclado (ahora en el siglo XXI), permitieron pensar en investigar.
Así como el inmobiliario escolar cambia, las prácticas ejercidas también lo deben hacer. Entonces, la idea era que, así como cuando los estudiantes abren la tapa del pupitre y encuentran elementos escolares para acompañar el aprendizaje, los padres, al hacerlo, hallaran herramientas que potenciaran, reconocieran y evaluaran su rol parental.
Marco de referencia
La neuroeducación trae consigo un interés particular por entender los procesos de enseñanza y aprendizaje con base en el funcionamiento del cerebro y la inmersión de las emociones en dichos procesos (Ranz y Giménez, 2019). Lo que somos, sentimos, pensamos, aprendemos o expresamos en nuestra conducta y lenguaje cotidiano es expresión del funcionamiento de nuestro cerebro en interacción con el resto de los órganos del cuerpo, pero también con lo que nos rodea, como la familia, el contexto y la cultura (Mora, 2017).
Ahora bien, despertar emoción, curiosidad o empatía en quien aprende, influye en la innovación y mejoría tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Así, un adecuado proceso en educación provoca cambios en el cerebro que ayudan a optimizar los procesos de aprendizaje y el desarrollo general del ser humano (Mora, 2017).
En ese sentido, Campos (2010) reitera que “ahora sabemos que todos tenemos un cerebro plástico, apto para aprender cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se den las condiciones genéticas y ambientales para ello” (p. 12). De esta manera, el trabajo con familia y la formación emocional implica abordar sistemas de creencias, significados y construcciones sociales sobre la familia nuclear y la extensa, el contexto social, educativo y económico en donde se han vinculado generación tras generación y, así, expandido el conocimiento sobre la misma; lo que evoca a definir la familia como una unidad emocional capaz y necesitada de formación (Suárez y Vélez, 2018).
En medio de esta realidad cabe preguntar si la familia puede ocuparse de las actividades históricamente desempeñadas. Si el contexto social cambia, no se le puede exigir a la familia que continúe ejecutando las mismas responsabilidades, con menor formación, menos recursos personales y materiales (Torrubia, et al., 2017). Así, en este siglo, la familia parece desprotegida, y no es exagerado decirlo.
La familia es el espacio microsocial más poderoso del que puede ser parte un ser humano, allí suceden grandes contrastes y contradicciones, su contribución en la construcción de identidad personal, procesos de socialización, ajustes psicosociales de los hijos, perpetuación de principios e incluso el rendimiento académico, es determinante en el desarrollo de una persona (Ariza et al., 2018).
Sin embargo, no hay formación para las familias desde procesos neuroeducativos en las escuelas públicas de Bogotá. Razón por la cual la orientación familiar tiene peso significativo frente a las formas de educar a los padres o cuidadores, sobre todo, teniendo en cuenta que este es un conjunto de técnicas que conllevan a defender capacidades, que tienen como objetivo fortalecer vínculos afectivos que unen a los miembros de un sistema familiar, de tal manera que sean sanos, eficaces y capaces de estimular el progreso personal y contexto emocional de sus miembros (Ríos, 1982).
Así, la familia es un dispositivo emocional y puede observarse desde una perspectiva sistémica (Bowen, 2016). Esto implica que cuando la familia recibe procesos de formación emocional, los estudiantes comienzan a mejorar en su comportamiento e incluso a sobresalir en procesos académicos (Sánchez y Dávila, 2022). Cuando nos encontramos frente a situaciones retadoras por parte de los niños o adolescentes en las escuelas, no se puede desconocer que, en torno al malestar de ese menor, están implícitos los sentimientos y las emociones del sistema familiar que lo cobija (Guzmán et al., 2019).
Por consiguiente, es conveniente tener en cuenta lo complejo y multidimensional que es el fenómeno emocional, pues este influye en las relaciones humanas. Las emociones acompañan los procesos de aprendizaje y de cambio. Cuando se trabaja el sistema emocional en las personas, ellas obtienen herramientas que les permiten identificar alternativas permanentes para la solución de conflictos (Bermejo, 2019). Por esta razón, trabajar con las familias, implica pensar en sociedad como una red competente a nivel emocional que permite el buen trato entre quienes hacen parte de las comunidades. Así, “cuando el sistema emocional aprende algo, es inevitable que lo olvide” (Ledoux, 1999, p. 67).
Educar en formación emocional supone el reconocimiento de lo que somos y lo que podemos dejar al servicio de los otros. Es decir, prestar atención a las emociones y necesidades propias permite el crecimiento de los miembros de la familia, esto conlleva a un mejor clima y funcionamiento familiar (Bermejo, 2019). Lo importante es saber cómo gestionar eso que sentimos a favor de las situaciones por las que se atraviesa en algún momento.
Así, cuando una persona reúne y pone en juego su inteligencia emocional, desarrolla habilidades de convicción, resulta más creíble y aumenta su capacidad para influir en los demás (Bermejo, 2019). Sin desconocer que una práctica pedagógica desde la neuroeducación movilizaría a los docentes a ser conscientes que enseñar es algo insondable, más que la transmisión de ciertos conocimientos (Mora, 2017).
En consecuencia, la escuela es el lugar propicio para orientar a las familias en temas relacionados con la formación emocional, porque cuando una familia ayuda a crecer a sus integrantes, se convierte en un espacio crítico con el medio que le rodea, cumple y se vincula con la educación de sus hijos, confía en ellos y los apoya. Son familias aprendiendo a construir desde el amor, lo que genera confianza hacia la escuela y, esta última, puede implementar otras formas de educar. Así, tendríamos niños, niñas y adolescentes más felices y confiados de sus capacidades, “porque la certeza de saberse amado nos hace invulnerables” (Díez, 2011, p. 5). La investigación está dirigida a la familia, porque cuando se proporcionan herramientas emocionales a los padres o cuidadores, se impacta directamente en la formación de los estudiantes.
Metodología
Este trabajo se asume a partir de un paradigma holístico y un enfoque mixto, cuya finalidad fue contrastar la información obtenida a partir de diferentes fuentes de datos. En la investigación se buscó comparar los hallazgos para alcanzar un horizonte que permitió analizar de manera amplia y profunda el fenómeno estudiado.
En esta investigación se implementó una metodología de tipo descriptiva - cualitativa, haciendo uso de instrumentos relacionados a escala de Likert por su enfoque con predominio sociológico (Hechavarría, sf.), para dar cuenta de una escala de actitud, la cual “caracteriza cualidades internas del individuo: sus opiniones, actitudes, motivos, conocimientos, habilidades, etc.” (Hechavarría, sf:1).
Además, se usó el instrumento que lleva como nombre: Escala Psoc (Parental Sense of Competence), Escala de Competencia Parental, desde el enfoque cuantitativo y reseñas académicas obtenidas de las escuelas de padres desarrolladas en cada institución y observación participante, desde un enfoque cualitativo.
De acuerdo con los instrumentos, se realizaron pruebas de confiabilidad o validez junto a la comunidad de docentes que se encuentran en proyectos Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM), quienes han recibido capacitaciones en procesos de investigación. Se tuvo en cuenta para dicho proceso un formato de confiabilidad que está dividido en apartados como: título, objetivo del proyecto de investigación, objetivo del instrumento, descripción del instrumento, población a la que va dirigido, guion del instrumento y cada pregunta redactada.
Por otro lado, también fue importante un formato de validez que se compone de aspectos generales como:
el instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario; los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación; los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial; y, el número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir.
En relación con el diseño, este se realizó desde la teoría fundamentada, ya que, como manifiesta Páramo (2015) , (citando a Glaser y Strauss, 1967; Hammersley, 1989), “La teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos, mediante la utilización de un método comparativo constante, recurriendo a la sensibilidad teórica del investigador” (p. 1). Este tipo de teoría consiste en la necesidad de trabajar en campo y con la población para descubrir los conceptos que surgen ahí mismo (San Martín, 2014).
En ese orden de ideas busca un conjunto común de símbolos y entendimientos que emergen para dar significado a las interacciones de la gente. Así, “su mayor aportación hace referencia a su poder explicativo en relación con las diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio” (Cuñat, 2010, p. 2).
Describir la población en un trabajo de investigación es esencial para garantizar la comprensión, aplicabilidad y validez de los resultados. Contribuye a la transparencia y la reproducibilidad de la investigación, permitiendo que otros investigadores evalúen y construyan sobre los hallazgos previos. Según Tamayo y Tamayo (2000), la población se caracteriza como la totalidad del fenómeno objeto de estudio, en la cual las unidades comparten una característica común.
Así, las participantes fueron veinte familias (papá, mamá o cuidador y su hijo o acudido correspondiente) de las Instituciones Educativas Distritales Fernando Mazuera Villegas e Ismael Perdomo, jornada tarde, grado octavo, ubicadas en la ciudad de Bogotá, divididas en dos grupos de diez personas. La población bajo estudio se trata como finita y accesible para la investigación; de acuerdo con la definición de Chávez (2015) , abarca menos de 100.000 unidades, formando el conjunto total de la población. Además, se considera accesible porque representa una porción a la cual se puede acceder.
El uso de instrumentos de recolección de datos en investigación mejora la calidad y confiabilidad de la información recopilada, permitiendo que el proceso sea más objetivo, eficiente y reproducible. Además, facilita el análisis y la interpretación de los resultados, contribuyendo a la validez y relevancia de la investigación.
Este trabajo de investigación utiliza instrumentos cualitativos como la entrevista semiestructurada, que es una técnica de recopilación de información en la que el entrevistador tiene una guía de temas o preguntas, pero existe flexibilidad para explorar aspectos adicionales que puedan surgir durante la conversación. Su proceso es llevar a cabo una serie de preguntas predefinidas, pero el entrevistador tiene la libertad de profundizar en respuestas específicas o abordar temas emergentes (Tamayo y Tamayo, 2007). Esto permite una comprensión más enriquecida y detallada de las experiencias y percepciones del entrevistado.
Asimismo, la observación implica la recopilación de datos a través de la observación directa de situaciones, comportamientos o fenómenos en entornos naturales. El investigador observa y registra sistemáticamente lo que sucede sin intervenir en la situación. Puede realizarse de manera participativa (el investigador interactúa con el entorno), o no participativa (el investigador es un observador externo). Esta técnica es especialmente valiosa para obtener información sobre comportamientos no verbalizados (Tamayo y Tamayo, 2007).
Por último, los grupos focales son reuniones estructuradas de un grupo selecto de participantes que comparten características o experiencias comunes. Se utilizan para obtener percepciones, opiniones y experiencias en profundidad sobre un tema específico. Su proceso se desarrolla a partir de un moderador que guía la discusión, planteando preguntas o temas para el grupo. Los participantes comparten sus puntos de vista y reaccionan a las respuestas de los demás. Esto proporciona una comprensión más amplia y diversa de las perspectivas del grupo sobre el tema en cuestión.
Ahora bien, el alcance de esta investigación es de orden explicativo, puesto que establece las causas de los sucesos. Se interroga frente a por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta el mismo. Son estudios estructurados. En ese orden de ideas, la muestra es no probabilística; la técnica utilizada para su obtención fue un muestreo por conveniencia, mediante la cual se seleccionan participantes en una investigación cualitativa que se basa en la disponibilidad y accesibilidad de los individuos (Cruz y Martínez, 2012).
Y, para la selección de los participantes, se tuvieron en cuenta criterios de inclusión según Arias et al. (2016) , como: exposición de interés, si los individuos que participan en la investigación necesitan presentar una característica específica para que el estudio sea considerado. En este trabajo deben ser estudiantes de grado octavo y sus padres.
Localización geográfica: la ubicación del estudio puede requerir que se concentre únicamente en investigaciones dirigidas al mismo conjunto de personas de interés, en el caso de esta investigación, padres y estudiantes de la comunidad educativa del colegio Ismael Perdomo y Fernando Mazuera Villegas.
Participantes: los individuos considerados pueden restringirse a estudios que involucren adultos, niños o grupos de una edad específica. En este trabajo se encuentran niños de grado octavo y sus padres.
Contexto: la inclusión o exclusión del estudio puede depender del lugar donde se ubiquen los participantes, como, por ejemplo, en una escuela, hospital, entre otros. En ese orden de ideas, el contexto es el colegio distrital Ismael Perdomo de la localidad Ciudad Bolívar y el colegio Fernando Mazuera Villegas de la localidad Bosa.
Ahora bien, en los criterios de exclusión para este trabajo se tuvo en cuenta: sexo, no es indispensable que sean solo hombres o solo mujeres quienes participen del proceso. Edad, ya que los padres no deben tener un rango de edad para participar del estudio. Grado de escolaridad, ya que no pueden participar padres y estudiantes que pertenezcan a otros grados escolares, diferentes a octavo. Así, determinar criterios de exclusión en una investigación es importante porque garantiza la claridad en los límites del estudio, ayuda a controlar variables no deseadas, mejora la validez externa de los resultados y optimiza la eficiencia en la recolección de datos (Arias, et al., 2016). En la tabla 1 se pueden observar las fases en las que se desarrolló la investigación.
Tabla 1: Fases de la investigación
Así, las consideraciones éticas en la investigación con seres humanos se refieren a principios y normas morales que guían la conducta de los investigadores al realizar estudios que involucran a individuos como participantes. Estas consideraciones están destinadas a proteger los derechos, la dignidad, la privacidad y el bienestar de los participantes en la investigación.
Algunos aspectos importantes de las consideraciones éticas en la investigación con seres humanos incluyen: consentimiento informado, los participantes deben dar su consentimiento voluntario y plenamente enterados para participar en la investigación, después de haber recibido información clara y comprensible sobre los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio.
Los investigadores deben proteger la privacidad de los participantes y mantener la confidencialidad de la información recopilada durante el estudio. Según Barreto (2011), se debe respetar la autonomía y la capacidad de toma de decisiones de los participantes.
Estas son algunas de las consideraciones éticas fundamentales en la investigación con seres humanos, establecidas y reguladas por comités de ética de la investigación y estándares éticos internacionales y nacionales. Entre las trabajadas en esta investigación se tuvo en cuenta: consentimiento informado, los participantes dieron su consentimiento voluntario y plenamente informado para participar en la investigación, después de haber recibido información clara y comprensible sobre los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio.
Resultados
Los resultados se analizan de acuerdo con los objetivos específicos que se trazaron y del estado actual en el que se encuentra la investigación. Así, con relación al primer objetivo específico: promover la formación en orientación familiar y formación emocional en padres de familia o cuidadores, se puede decir que promover educación a las familias en formación emocional permite mitigar situaciones de violencia, presunta negligencia o procesos escasos en autonomía, toma de decisiones, autoestima, entre otros aspectos que se ven reflejados en estudiantes de grado octavo.
Las remisiones a orientación escolar por situaciones de presunta violencia disminuyeron un 15 % en la primera institución, y 10 %, en la segunda. Remitirse al buen trato, a la protección y seguridad que generan los primeros ambientes de aprendizaje puede volcar en la escuela una serie de manifestaciones críticas, reflexivas y deconstructivas frente a la manera en que se perciben las familias. Así lo manifiestan algunos padres cuando escriben que su mayor aprendizaje fue:
“Aprender a controlar nuestras emociones para el bienestar de nuestros hijos, por mucho que los amemos siempre cometemos errores” (801, FMV² ), “Conciliar o llegar a acuerdos con los hijos, a través del diálogo, prestar mayor atención a sus palabras, situaciones y emociones” (802, IP 3)” (Reseñas académicas a padres de familia).
Además, se evidenció un alto grado de participación en las escuelas de padres. En el colegio FMV, para 2018 se tuvo participación de 20 padres de familia, en cambio, para 2019, la afluencia aumentó a 32 de 35 familias en el curso, lo que corresponde a un incremento del 60 % en la asistencia. En el colegio IP, a pesar de ser virtuales, en 2020 asistieron 15 padres, y, en 2021, 27 de 38 familias, lo que implica que hubo un aumento de 80 %.
Los padres se conectaban cada mes, teniendo claridad del tiempo y de las actividades a desarrollar. Los padres acogieron el proceso como una oportunidad para sentarse en un pupitre y pensar su rol parental. En 2022 y 2023 asistieron a la institución para continuar su proceso de formación y, actualmente, el porcentaje se mantiene.
En consecuencia, se puede identificar que en ambas instituciones se promovió la educación familiar y formación emocional. A pesar de encontrarse cada institución en una localidad distinta y contexto socioeconómico y cultural diferente, se puede evidenciar que los padres desean seguir capacitándose, ellos quieren ser mejores padres de familia y es necesario que la escuela promueva dichos espacios.
Para el segundo objetivo: comprender la relación entre orientación familiar y formación emocional en padres o cuidadores, con el desempeño emocional de sus hijos de grado octavo, se tuvo en cuenta la Escala de Competencia Parental, aplicada en ambas instituciones. Así mismo, se encuentra que en la categoría relacionada con ROL PARENTAL se puede tener en cuenta algunas variables como: Primero, los procesos ejercidos en pautas de crianza determinan la manera en que los padres o cuidadores ven su influencia en el comportamiento o decisiones de sus hijos, lo cual, en la IED Fernando Mazuera Villegas, un 53,3 % se siente seguro de su rol, de la manera en que se desenvuelve y de las posibilidades que tiene de repetir esas pautas con otros hijos.
Figura 1: Pautas de crianza
Segundo, la seguridad en la formación en pautas de crianza, posibilita que los padres disfruten de las diferentes etapas de desarrollo de sus hijos o no lo hagan, de ahí que, en el Ismael Perdomo, el 13,3 % comprenda y pueda vincularse emocionalmente con su rol parental, independientemente de la edad que tenga su hijo.
Figura 2: Pautas de crianza y desarrollo emocional
Tercero, el rol parental está determinado por las pautas de crianza aprendidas por los padres o cuidadores, a lo largo de la vida. De ahí que no se dé por hecho que los hijos serán criados de la misma manera como los criaron a ellos, e incluso, que no tengan garantía de que esas pautas le sirvan a otras madres para la crianza de sus propios hijos. Es decir, los roles parentales son aprendidos y desaprendidos en el ejercicio mismo de ser padres (Suárez y Vélez, 2018). En FMV se demuestra esta afirmación con el 33,3 %; mientras que en el IP este porcentaje incrementa al 40 % y 53,3 %.
Figura 3: Pautas de crianza y relación entre madres
Educar en formación emocional supone el reconocimiento de lo que somos y lo que podemos dejar al servicio de los otros. Es decir, prestar atención a las emociones y necesidades propias permite el crecimiento de los miembros de la familia, esto conlleva a un mejor clima y funcionamiento familiar (Bermejo, 2019).
Ahora bien, en la categoría relacionada a Rol Emocional se encuentran hallazgos como: 1. Los padres, especialmente las mamás, reconocen que en su difícil labor de ser madres logran la mayoría de los objetivos, por tanto, se encuentran en desacuerdo al considerar que su labor no es la misma al inicio del día que al finalizar, y esto aplica tanto para el FMV, con un 60 % de confianza frente a su sentir, como para el IP, con un 53,3 %.
Figura 4: Labores de mamá y confianza
2. Sin embargo, la carga del rol parental genera desgaste en los procesos emocionales de las madres, ya que son tantas las situaciones que atienden, que sienten que se desbordan al cumplirlo.
En cuanto al tercer objetivo: formular un programa de educación en orientación familiar y formación emocional, desde la neuroeducación, para padres de familia o cuidadores, a través de la escuela de padres de los colegios Fernando Mazuera Villegas e Ismael Perdomo; se plasma una tabla 2 síntesis del programa de formación para padres de familia.
Tabla 2: Programa de educación en orientación familiar y formación emocional para padres
Conclusiones
Investigar sobre orientación parental y orientación emocional en las familias es de suma importancia por razones como: genera impacto en el desarrollo infantil, permite relaciones familiares saludables, previene problemas emocionales y de conducta en los estudiantes, reduce conflictos familiares, mejora la salud mental de la familia, influye en futuras generaciones y promueve intervenciones y programas de apoyo. Lo cual está evidenciado en las rúbricas de evaluación realizadas para este estudio.
La crisis de la pospandemia generó un aprendizaje mayor al trabajar con las familias, puesto que no solo reconocieron que la formación emocional les permitiría generar otros procesos ya nombrados a lo largo de este escrito, sino también exponer la manera en que han creado sus vínculos, la forma en que han aprendido a sanar el dolor y la posibilidad enriquecedora de poder ser un mejor padre, madre o cuidador.
Cuando las familias tienen formación en los roles que desempeñan, logran acompañar de manera armoniosa, satisfactoria y sólida los procesos académicos y emocionales de los integrantes de esa comunidad, esto significa no solo una mejora en los desempeños evaluativos que la escuela realiza, sino también, la formación seres humanos empáticos, solidarios y capaces de pensarse una sociedad para todos.
Referencias
Arias-Gómez, J., Villasís-Keever, MÁ. y Miranda-Novales, MG. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. Revista Alergia México, 63(2), 201-206.
Ariza, P. Rueda-Toncel, R. y Sardoth-Blanchar, J. (2018). El rendimiento académico: una problemática compleja. Boletín Virtual, 7, 137-141. file:///C:/Users/pamo0/Downloads/Dialnet-ElRendimientoAcademico-6523274.pdf
Barreto, M. (2011). Consideraciones ético-metodológicas para la investigación en educación inicial. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2(9), 635 - 648. http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a11.pdf
Bermejo, M. (2019). La danza de las emociones familiares. Terapia emocional sistémica aplicada con niños, niñas y adolescentes. Descleé De Brouwer. https://www.researchgate.net/publication/350037958_La_danza_de_las_emociones_familiares_Terapia_Emocional_Sistemica_aplicada_con_ninos_ninas_y_adolescentes/link/604c89ca299bf13c4f01a6d2/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
Bonilla, E. (2023). Foro Pilas Ahí, por la prevención de la violencia sexual. Bogotá.
Bowen, M. (2016). La terapia familiar en la práctica clínica. Georgetown Family Center.
Campos, A. (2010). Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. Revista digital La Educación, N° 143, PP. 1 – 14. https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/25280/neuroeducacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Chávez Abad, R. (2015). Introducción a la metodología de la investigación. Universidad Técnica de Machala. https://www.studocu.com/bo/document/universidad-para-la-investigacion-estrategica-en-bolivia/metodologia-de-investigacion/introduccion-a-la-metodologia-de-la-investigacion/7711971
Comp. Hechavarría, S. (s.f.). Material de apoyo al taller de diseño de proyectos de investigación educacional y social. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/tipos_de_escala_y_ejemplos_de_diseno.pdf
Cruz, M. y Martínez, M. (2012). Perfeccionamiento de un instrumento para la selección de expertos en las investigaciones educativas. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 14(2), 167-179. http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenido-cruzmtnz2012.html
Cuñat, R. (2010). Aplicación de la teoría fundamentada al estudio de procesos de creación de empresas. Decisiones Globales. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2499458
DANE. (2022). Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2023. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/782
Demera, K. y López, L. (2020). Neuroaprendizaje como propuesta pedagógica en educación básica, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo.
Díez, A. (2011). Familia y Educación. Educarnos. https://goo.gl/nBrRQV
Fresnillo, V., Fresnillo, R. y Fresnillo, M. (2000). Escuela de padres. Ayuntamiento de Mádrid.
Guzmán-Huayamave, K., Bastidas-Benavides, B. y Mendoza-Sangacha, M. (2019). Estudio del rol de los padres de familia en la vida emocional de los hijos. Revista de Investigación, 9, (2), 61-72. https://doi.org/10.17162/au.v9i2.157
Ledoux, J. (1996). El cerebro emocional. Planeta.
Ley 2025 de 2020. Gestor normativo. Función Pública, 23 de julio de 2020, (Colombia) https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=136893
Ley 2242 de 2022. Gestor normativo. Función Pública, 8 de julio de 2022, (Colombia) https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=189346#:~:text=NUMERAL%20NUEVO.&text=Trabajar%C3%A1%20con%20las%20familias%20para,los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.
Mora, F. (2017). Neuroeducación. Sólo se puede aprender aquello que se ama. Alianza Editorial.
Museo virtual de historia de la educación. (s,f.). El pupitre escolar (1881-1958). https://www.um.es/muvhe/itinerario/el-pupitre-escolar-1881-1958/
Páramo, D. (2015). La teoría fundamental (Grounded Theory), metodología cualitativa de investigación científica. Pensamiento & Gestión, 39, 1. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762015000200001
Ranz-Alagardaa, D. y Giménez-Beutb, J. A. (2019). Principios educativos y neuroeducación: una fundamentación desde la ciencia. Edetania, 55, 155-180. https://doi.org/10.46583/edetania_2019.55.392
Ríos, J. (1982). Familia y orientación. Revista de educación, (270), 49-66.
Sallés, C. y Ger, S. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea: descripción, promoción y evaluación. Educación Social, Nº. 49, pp. 25-47. 39107518 (1).pdf
San Martín, D. (2014). Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(1), 104-122. http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-sanmartin.html
San Martín, D. (2014). Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(1), 104-122. http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-sanmartin.html
Sánchez, E. y Dávila, O. (2022). Apoyo emocional de la familia y éxito escolar en los estudiantes de educación básica. Revista Estudios Psicológicos, 2(1). 7–29. https://doi.org/10.35622/j.rep.2022.01.001
Suárez -Palacio, P. A. y Vélez- Múnera, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental. Revista Psicoespacios, 12(20), 153-172. https://doi.org/10.25057/21452776.1046
Tamayo y Tamayo. (2000). El proceso de la investigación científica. Grupo Noriega editores.
Tamayo y Tamayo. (2007). Aprender a Investigar en Módulo 5: el Proyecto de Investigación. Arfo Editores Ltda.
Torrubia, E., Guzón, J. y Alfonso, J.M. (2017). Padres y escuelas que hacen crecer en el siglo XXI. Alteridad. https://doi.org/10.17163/alt.v12n1.2017.07
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
A partir de la edición No. 46 del año 2024 hacia adelante, se cambia la Licencia Creative Commons “Atribución—No Comercial – Sin Obra Derivada” a la siguiente:
Atribución - No Comercial – Compartir igual: esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.