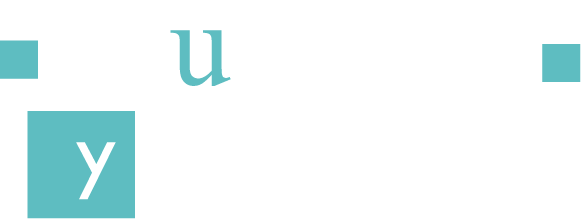El mito del cambio y la crisis permanente en educación The Myth of Change and the Permanent Crisis in Education
Contenido principal del artículo
Resumen
La teoría y práctica en educación es un campo de estudio que lleva más de un siglo de avance y acumulación de conocimiento, que de manera helicoidal (como un resorte) nos entrega nuevos postulados, paradigmas e ideas para superar las diversas crisis y coyunturas en el mundo de la pedagogía.
La teoría y práctica en educación es un campo de estudio que lleva más de un siglo de avance y acumulación de conocimiento, que de manera helicoidal (como un resorte) nos entrega nuevos postulados, paradigmas e ideas para superar las diversas crisis y coyunturas en el mundo de la pedagogía.
¿Son efectivas esas respuestas educativas para lograr los avances esperados? ¿Por qué cada cierto tiempo hablamos de crisis en la educación? ¿Es mito o realidad el avance en educación?
Llevamos décadas exponiendo en simposios, mesas redondas, debates públicos y congresos nacionales e internacionales a partir de voces autorizadas en educación, sin embargo, toda información valiosa no llega a difundirse por los medios de comunicación masivos o cuando son de interés público surgen muchas voces no capacitadas para darnos cátedra sobre le fenómeno pedagógico y esto ha dado la sensación de vivir en continua crisis y que las mejoras nunca son suficientes.
Cada vez es más común que profesionales de áreas no pedagógicas sean quienes conduzcan los sistemas educativos nacionales, y no es que no tengan buenas intenciones, pero un economista, un abogado o un ingeniero fueron formados desde otros fundamentos epistemológicos y ontológicos, por eso los puentes de comunicación son tan escasos con las comunidades educativas.
Diversas políticas de reforma educativa se han sucedido en varios países de Latinoamérica durante todo el siglo XX e inicios del XXI y efectivamente se ha instalado una verdad gatopardista, es decir: “cambiar para que todo permanezca igual”, y esto ha sucedido porque han sido desarrolladas dando la espalda a los educadores y tranzando metas económicas, más que de avances sociales y culturales.
Para fundamentar mi crítica anterior, es que he recogido al azar unos cuantos libros “viejos” de mi biblioteca, aquellos ejemplares con páginas amarillas por el paso del tiempo y olor ha guardado, pero que en su momento levantaron propuestas y análisis sobre el fenómeno de la educación, tanto formal como informal.
Para mí, el releer estos textos, luego de tantos años, me dice que no son letra muerta por una parte y, por otra, es que poco valoramos la ciencia educativa acumulada y, con cierta soberbia, intentamos redescubrir la pólvora y la rueda, en especial en el mundo académico.
Expondré tres textos en orden cronológico, partiendo por el más antiguo y yendo al más nuevo.
El primero de ellos, que leí en mi juventud, cuando ni soñaba con ser profesor, pero sí soñaba con cambiar al mundo, es “Escultismo para muchachos” de Baden Powell (B.P), y aunque el año de edición es 1948, el texto original data de 1908. Este documento recoge las enseñanzas, producto de la experiencia, del fundador del Movimiento Scout, el movimiento educativo no formal para los menores, con mayor número de afilados en todo el mundo.
El método Scout, que puede ser definido como el “aprender haciendo”, término del cual, años más tarde, la teoría constructivista se adueñase. La propuesta de Baden Powell es a partir del desarrollo de capacidades y habilidades para construir un ser íntegro, tanto del punto de vista humano-valórico, como con destrezas que le permitan convivir con la naturaleza. Este método educativo destaca valores para la paz, la ciudadanía, el trabajo en equipo y el espíritu solidario que se expresa en la buena acción diaria.
Hoy en el mundo surgen como novedad miles de escuelas alternativas o escuelas libres que se sustentan en algunos de los principios del método scout, como el trabajo con la naturaleza, con materiales reciclados, el uso de la creatividad, el desarrollo de la autonomía y liderazgo y por sobre todo las agrupaciones de trabajos heterogéneas de estudiantes, que permiten aprende unos de otros y no dejar a nadie atrás.
Esté método nació en Inglaterra en 1907 y ha llegado a expandirse a más de 200 países de todo el mundo, sin embargo, su método educativo no ha logrado posicionarse en la educación regular, ni ha contado con el apoyo de los Estados para que muchas de esas estrategias del “método scout”, que hasta el día de hoy son innovadoras para los menores, se incorporen al currículum escolar.
El otro texto que encontré es la revista Occidente, que se publica en Chile desde el año 1944 y a la fecha lleva 553 números. El artículo que comentaré para esta reflexión, sobre el mito de la crisis en educación, data de mayo de 1970, solo 4 meses antes que ganara las elecciones el Socialista y Maestro Masón, Dr. Salvador Allende Gossens. Destaco este hecho, ya que esta revista es editada por la Gran Logia de Chile y defiende principios de laicidad que discutiremos a continuación.
Ese año, 1970, fue proclamado por la UNESCO como el año Internacional de la Educación y en dicha revista viene un artículo titulado “El año internacional de la educación y el congreso internacional de educación laica” escrito por Luis Gómez Catalán.
El texto inicia citando la conferencia internacional de educación celebrada el Williamsburg (Estados Unidos de América), organizada para analizar la “crisis en educación”, y expone lo siguiente: “Es posible que en curso de estas reflexiones descubramos que estamos intentando hacer frente al mundo del siglo XX o del XXI con instituciones y métodos que datan de los siglos XVIII y XIX” (Gómez, 1970, p. 10).
A continuación, señala la importancia de la creación de la Liga Internacional de la Enseñanza (1880), pero que por oposición de varios Estados fracasó el intento de obtener una educación pública, libre y de calidad. Es curioso, que, al leer estos principios expresados a fines del siglo XIX, aún hoy en el inicio del siglo XXI no son consagrados en todas las naciones del mundo. Aún se sigue luchando por el acceso equitativo de la educación, la no discriminación de género, el abandono y el fracaso escolar.
Recién en Chile, y luego de revueltas estudiantiles (secundarios el año 2006 y universitarios en 2011), hoy es posible acceder a una educación superior gratuita, aunque solo para los 5 quintiles más pobres de la población. Lo ideal es avanzar en la recuperación de una educación pública que fue privatizada durante la dictadura y mal administrada por los municipios.
Eso sí, hasta el día de hoy, no se ha logrado avanzar en un currículum de escuela pública laica, y por tanto a los poderes fácticos históricos de la iglesia católica chilena, se le ha sumado la iglesia evangélica en los últimos años, logrando que se adoctrine en esas religiones, con y sin consentimiento de las familias. En este aspecto Gómez (1970) y citando una declaración de principios, emitida en el Coloquio de Meina, ciudad de Italia, en 1959, señala:
La laicidad no ataca a la religión, no directa ni indirectamente. Por el contrario, invita al hombre a un igual respeto hacia todas las creencias y hacia todas las opiniones; pidiéndole que cambie el espíritu de guerra y odio -que ha durado demasiado en el pasado- por un espíritu nuevo, no sólo de tolerancia sino de mutua y fraternal comprensión. (p. 11)
El tercer texto es de Luis Racionero (1984), y se titula “Del paro al ocio”. Este libro cumple 40 años desde su publicación y en su dedicatoria, Racionero escribe “Dedicado a los que todavía creen en los cambios”. Al leerlo hoy, parece ser un sarcasmo o un presagio.
El autor critica la mentalidad desarrollista de la época, inundada por el discurso exitista del neoliberalismo y los auges económicos de los años 70 en Estados Unidos y países del primer mundo, porque en esa época la situación de Latinoamérica era desastrosa tanto en los índices de desarrollo humano como en temas de violación de los derechos fundamentales de las personas.
Racionero describe aquella época de la siguiente forma:
El utilitarismo, según el cual el individuo debe comportarse persiguiendo el máximo de utilidad personal medida en satisfacción material, y el pragmatismo, según el cual lo bueno es lo que funciona o lo eficaz, son ideologías típicamente bárbaras y están en el trasfondo filosófico del capitalismo liberal formalizado por Adam Smith. (1984, p. 19)
Si esta premisa la traemos al presente, encontraremos muchas similitudes con el funcionamiento de nuestros sistemas educativos nacionales, en los que claramente se presencia una “educación de mercado”, bárbara y que atenta contra la cultura civilizada y humanizada que hemos sido o intentamos ser.
Cada institución educativa, sea del nivel que sea (preinfantil, infantil, primaria, secundaria o superior), lucha por recursos económicos, matrículas, por resultados cuantificables y medibles, por posiciones en ranking nacionales e internacionales que las haga visibles y más competitivas que el resto y, por tanto, les permita cobrar y lucrar con la educación. ¿Y qué dice el Estado al respecto? Pues nada, ya que el Estado ha sido reducido a su mínima expresión en Latinoamérica y ha tenido que incluir a actores privados como “colaboradores de sus funciones”.
Este concepto de competencia es el más perverso que ha impuesto el modelo de mercado en educación, ya que los valores del capitalismo, como la oferta y demanda, la generación de recursos propios, la satisfacción que genera el acumular riquezas materiales y suplir necesidades suntuarias a costa de endeudamiento, lleva a que los valores de este sistema económico se transformen en ley y perpetúen un sistema social individualista y pragmático:
Este sistema es bárbaro porque, olvidando el lema griego “nada en exceso”, incita a las personas a escalar, enriquecerse y consumir indefinidamente; a las empresas a explotar recursos naturales, instalar fábricas y levantar edificios sin cesar, y al mundo a continuar aumentando su población, su producción y su polución sin límites. (Racionero, 1984, p. 22)
Como sociedades actuales, estamos asistiendo al renacer de regímenes populistas, autoritarios y totalitarios en todo el mundo, que intentan imponer por la fuerza sus ideas de mundo y que lamentablemente son respaldadas por sujetos individualistas y pragmáticos. Racionero, 40 años atrás, vaticinó este panorama con la siguiente idea: La sobreexplotación de recursos naturales, genera escasez y la escasez genera el miedo y el miedo a los regímenes autoritarios.
Pasarán años y décadas y seguiremos pensando que estamos en crisis y seguramente sea correcta la apreciación, ya que la educación responde a los cambios históricos, políticos, culturales y económicos de la sociedad, no somos una isla, todo nos afecta en positivo y en negativo.
Para aminorar los efectos negativos, los nuevos aportes de la educación deben ser contextualizados, situados a las realidades particulares de las comunidades educativas, ya no esperemos épocas de grandes reformas educativas desde el Estado, ya que hoy lo público y lo privado van por un mismo sentido de eficacia y eficiencia.
Estimado profesorado, estudiantes de pedagogía e investigadores emergentes en ciencias de la educación, dejemos la retórica de lado, las competencias por imponer un nuevo concepto pedagógico y dejar de ser tan individualistas y competitivos en todas las instituciones educativas. Hagamos de nuestro trabajo diario el mejor ejemplo de que la educación avanza por los esfuerzos colectivos del profesorado y asistentes de la educación, por equipos directivos que delegan y lideran desde lo pedagógico y para el bienestar de sus trabajadores y con el apoyo decidido de las familias, a las cuales solo les pedimos que entreguen afecto y comprensión a sus hijos e hijas, para que lleguen a las aulas llenos de esperanza por su futuro y, por tanto, puedan ejercer su derecho a ser ciudadanos conscientes, libres, fraternos y comprometidos por dejar este mundo mejor de como lo encontraron.
Les saludo y convoco a leer y re-crear el presente número 48 de la revista Educación y Ciudad, pero desde una mirada crítica-reflexiva y colaborativa.
Cada uno de estos estudios proponen vías de cambios y mejora educativa que seguramente se podrán hacer realidad bajo ciertas condiciones estructurales de sus organizaciones y/o comunidades educativas. Los artículos los podemos agrupar en las siguientes preocupaciones:
a) Educación ambiental situada: se presentan tres artículos que abordan la etnobotánica y su relación con la comunidad, la construcción de una ciudadanía ambiental y STEM y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) aplicado en la minería.
b) Educación, familia y ciencias naturales y exactas: conforman el grueso de este número con 7 artículos que presentan variadas incursiones y aproximaciones hacia este título sugerente. Así podemos encontrar los siguientes temas en específico: influencia de la familia en los resultados de aprendizaje y elección del área de conocimiento en STEM de las mujeres, avances de la neuroeducación, indagación del docente de ciencias naturales, y estudios sobre didácticas como: semilleros de ciencias, método STEAM, robótica educativa, ABP y ambientes de aprendizajes virtuales.
“Solo es libre quien es capaz de educar a otro”
Referencias
Baden Powell, R. (1948). Escultismo para muchachos. Editorial Scout Interamericana.
Gómez Catalán, L. (1970). El año internacional de la educación y el congreso internacional de educación laica. Revista Occidente, XXVI(216), 10-13.
Racionero, L. (1984). Del paro al ocio. Editorial Anagrama.
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
A partir de la edición No. 46 del año 2024 hacia adelante, se cambia la Licencia Creative Commons “Atribución—No Comercial – Sin Obra Derivada” a la siguiente:
Atribución - No Comercial – Compartir igual: esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.